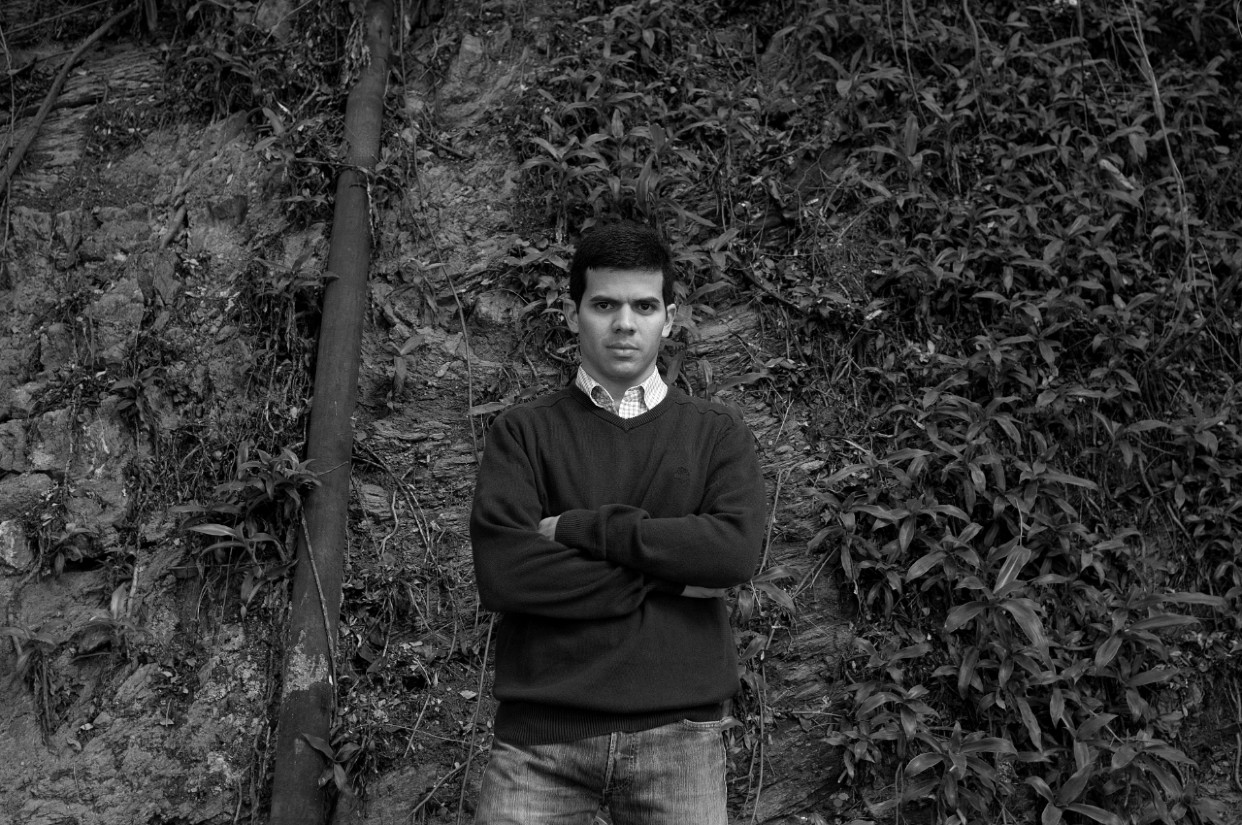Eduardo Sánchez Rugeles: “Quizás, mi generación no tiene la suficiente entereza emocional para perdonar”
El autor venezolano, residenciado en Madrid desde hace trece años, presenta su más reciente novela "El síndrome de Lisboa", sobre cataclismos ficticios lejanos y la cercana devastación de un país
“Un año después de la desaparición de Lisboa, el mundo seguía en el mismo lugar. Los agoreros del desastre tuvieron que resignarse al paso de los días, a la repetición incesante de las horas, como si nada hubiera ocurrido, como si la pérdida de más de quinientas mil almas hubiera sido una experiencia fugaz y sin importancia. El Juicio Final, anunciado por profetas exaltados, quedó suspendido hasta nuevo aviso. La existencia mantuvo su rumbo errante a pesar de que, según los expertos, el eje de rotación del planeta sufrió un grave e imperceptible desplazamiento. Las mareas y los vientos adoptaron comportamientos erráticos, una masa de niebla se agolpó sobre los cielos lejanos del Caribe, pero el sol continuó su recorrido tranquilo y, pasados los meses de zozobra, los pueblos de la Tierra aprendieron a convivir con la memoria de la tragedia”.
Así empieza El síndrome de Lisboa, novela que fue gestando Eduardo Sánchez Rugeles a raíz de una noticia sobre un asteroide que cayó en Rusia, más su fascinación por la literatura portuguesa y las protestas en Venezuela: “No quería hacer una historia desde el discurso de la ciencia ficción ni la distopia clásica, quería explorar la parte afectiva y social de los personajes que estaban viviendo las protestas en Venezuela del año 2017, pero teniendo como telón de fondo un cataclismo en Lisboa”, explica el escritor.
El síndrome de Lisboa es un proyecto editorial que asume Sánchez Rugeles de forma independiente. La propuesta, además, será llevada al cine por el director y productor Rodrigo Michelangeli.
El autor venezolano, que vive hace más de una década en España y escribe en las madrugadas para ´poder dedicarse a la paternidad, confiesa que llegó a la literatura por casualidad y que su verdadera pasión es el cine, oficio en el cual se ha desempeñado en los últimos años con la escritura de los guiones de Jezabel, con Hernán Jabes; Dirección opuesta, con Alejandro Bellame Palacios -ambas producciones cinematográficas iban a estrenarse este año-; Las consecuencias, una historia original con Claudia Pinto Emperador; la adaptación de Liubliana, con Héctor Palma, más otros proyectos que por razones de contrato todavía no puede revelar.
-Si bien en muchas novelas venezolanas se habla del fenómeno migratorio en el país y hace dos años salió el libro de memorias La puerta que se cierra, de Mirco Ferri, en su novela el migrante es uno de los protagonistas.
-En la novela La trivialidad del mal, de Emmanuel Rincón, se retratan las protestas del año 2014; en su novela, las protestas de 2017. Rincón habla de un país muerto, usted, de un país en duelo. En ambas obras existen unos vasos comunicantes y uno en particular es retratar una juventud desencantada con su lucha.
-En el caso de las protestas del año 2017 hubo un sacrificio humano tremendo. Estos jóvenes se lanzaron a la calle, vieron morir a sus amigos, vieron a sus amigos presos. Fue un esfuerzo que no tuvo el reconocimiento necesario de la clase política. Ese sacrificio se invisibilizó, pasó a un segundo plano y ya de eso no se habla. Es desmoralizante. Guaidó fue una última ilusión de que las cosas podían cambiar y nos encontramos nuevamente con el fenómeno del desengaño. Ahora, Guaidó es el chivo expiatorio de todas las frustraciones colectivas y nos hemos quedado sin ilusiones. Sin embargo, uno siempre tiene la expectativa que esta pesadilla termine algún día. No sé si las artes pueden contribuir a despertar ese espíritu.
-Quizás esa esperanza es algo que lo une a usted con el otro protagonista de la historia, el profesor Fernando.
-Él tiene que seguir haciendo su trabajo, seguir luchando. Y eso es muy valioso desde la venezolanidad contemporánea; por ejemplo, desde la cultura se siguen haciendo cosas brillantes. Fui profesor de educación media durante cinco años. Siempre tuve la impresión de que es una profesión muy maltratada y malquerida en Venezuela. Una profesión mal pagada, a veces ofendida por representantes iracundos, a veces olvidada. Quise darle en esta novela un poco de dignidad al oficio, reivindicar la figura el profesor. Fernando tiene sus defectos, sus problemas, su manera de ser; pero su compromiso docente es incuestionable y lucha por él hasta el final.
-De hecho, este profesor es admirado y seguido por sus alumnos.
-Claro. A esa edad los adolescentes están en una búsqueda; entonces cuando aparece un profesor que los escucha y les ofrece algo se reconocen en esa persona.
-Y de alguna manera Fernando trató que en medio de ese infierno, sus alumnos encontraran en el teatro una forma de salvación.
-Fíjate que algo que nos ha enseñado lo que vivimos en Venezuela y lo que ahora vivimos con la pandemia, es la necesidad de la cultura de reinventarse y de adaptarse de una manera feroz. La gente necesita la cultura, ya que es algo fundamental para la paz social y emocional.
-Ante el tema de reinventarse, usted venía de una trayectoria literaria con importantes sellos editoriales, ahora con esta novela se enfrenta a la autopublicación, algo muy criticado en el medio.
-Es una apuesta. Un salto al vacío claramente condicionado por la pandemia a raíz de conversaciones y reflexiones que tuve. También, de observar el cambio de paradigma en el consumo de los hábitos lectores. La gente empezó a consumir cultura de otra manera, ahí hubo un guiño. Al igual que muchos colegas participo en concursos, envío manuscritos a editoriales, tengo muchas cartas de rechazo. Mi trabajo fuerte en los últimos seis años ha sido la escritura de guiones de cine. También perdí mucho tiempo con agencias literarias en España. Siempre hablarán paja. En el medio hay muchos egoísmos, competencias, envidias, deslealtades. También sentía que esta novela, en particular, quería publicarla pronto, siento que es una historia en la que el efecto de recepción funciona ahora porque puede sugerir reflexiones interesantes.
-Algo que se siente al leer la novela es una especie de rencor y resentimiento por lo que nos ha pasado. ¿Cree que en algún momento la sociedad venezolana esté preparada para perdonar el chavismo?
-Me gustaría que ocurriera, en teoría. Es sano para una sociedad no arrastrar esos rencores. Como residente en España, soy testigo que aquí se sigue hablando de la Guerra Civil y es algo usado políticamente. En Venezuela sería ideal que en las escuelas y universidades se hable de lo que pasó, no hacer lo que hizo el chavismo: invisibilizar la democracia previa y borrar todo. Sobre el chavismo hay que hablar y abordarlo con una madurez que quizás ahora no tenemos. Esto es algo que lleva tiempo; quizás, mi generación no tiene la suficiente entereza emocional para perdonar, es una palabra muy dura. Me pongo en el lugar de las personas cuyos hijos o hermanos fueron asesinados por un guardia nacional; personas que perdieron su trabajo y todo su patrimonio por una expropiación absurda; personas que sacrificaron su vida y su salud por este experimento político. Es muy difícil mirar a la cara con suficiente corazón a estos personajes siniestros que aún nos gobiernan. Sería ideal apostar por esa reconciliación, pero no sé si la sociedad actual tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Será un proceso lento. Quizás desde la cultura y desde la educación se debe apostar por esta idea, hablar sobre esto, qué aprendizaje nos dejó. Espero que sea un proceso que tome años y no décadas.
-Si bien se valora que los autores venezolanos denuncien y hablen en sus obras sobre lo que pasa en el país, ¿hasta qué punto esto no ha sido contraproducente a la hora de acercarse a los lectores y las editores?
-Creo que hay una curiosidad general en los lectores. Venezuela es un fenómeno muy raro, no se entiende. Por eso la gente quiere saber, entender qué fue Chávez. Antes del año 1998, Venezuela era petróleo, playa y mises. Creo que es totalmente legítimo que desde la cultura y la literatura se hable de esta situación, a lo mejor no ha tenido el interés editorial suficiente que han tenido otros países con otros traumas. Pero ya vendrá ese interés. Lo que también ocurre, y lo que percibo aquí en España, es que el sector cultural está muy casado con la izquierda, de ahí que el tema Chávez y Venezuela resulte incómodo porque es el ejemplo de una izquierda fallida, de una izquierda que degeneró en una cosa perversa con prácticas fascistas. Cuando he conversado con algún editor que está identificado con la izquierda, el tema le resulta áspero, y la otra parte, la derecha, utiliza a conveniencia nuestra tragedia. A las editoriales ahora les interesan otras temáticas, pero esta es una lucha con la que mientras los autores sigan escribiendo y persistan, ganaremos, poco a poco, espacios.
-Otro sentimiento que genera su novela, y que también se ve a diario en las redes sociales, es que nuestra tragedia pareciera no ser importante para otras naciones.
-De Venezuela se ha hablado a nivel internacional, lamentablemente hay fallas en las políticas internas de la oposición. Pero más allá de la invisibilidad del conflicto, un fenómeno que me llama la atención es nuestra capacidad para la resignación, esa capacidad de adaptarse a la carestía, hablo de ello en la novela. Creo que en otras sociedades no existen esos niveles de tolerancia. En una escena uno de los personajes, Jean Carlo, describe el síndrome de Lisboa, que es preguntarse "¿para qué?", porque en algún momento llega un meteorito y se acaba todo.
-Haciendo un ejercicio retrospectivo, ¿qué ha significado para usted su experiencia universitaria y su vida en España?
-Fui mal estudiante en bachillerato, pero eso cambió en la universidad. Hice estudios simultáneos: Letras en la UCAB y Filosofía en la UCV. La experiencia de las dos universidades, en el año 1997, antes de que ganara Chávez, me enseñó muchas cosas de la sociedad venezolana. La universidad me dio disciplina, conocimiento y recuerdo con gran cariño a muchos profesores.
"España es un tema muy complejo. Me siento muy a gusto en Madrid, tiene una oferta cultural y social muy diversa, pero me ha costado entender y comprender su idiosincrasia, por eso no me atreví a dar clases en colegios de aquí. España es un país para reencontrarme y de búsqueda permanente.
-Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Eduardo Sánchez Rugeles?
-Está bastante distorsiona, algo sucia, oscura, melancólica. Al fondo hay un poco de luz, que sugiere la posibilidad de algo interesante.
Así empieza El síndrome de Lisboa, novela que fue gestando Eduardo Sánchez Rugeles a raíz de una noticia sobre un asteroide que cayó en Rusia, más su fascinación por la literatura portuguesa y las protestas en Venezuela: “No quería hacer una historia desde el discurso de la ciencia ficción ni la distopia clásica, quería explorar la parte afectiva y social de los personajes que estaban viviendo las protestas en Venezuela del año 2017, pero teniendo como telón de fondo un cataclismo en Lisboa”, explica el escritor.
El síndrome de Lisboa es un proyecto editorial que asume Sánchez Rugeles de forma independiente. La propuesta, además, será llevada al cine por el director y productor Rodrigo Michelangeli.
El autor venezolano, que vive hace más de una década en España y escribe en las madrugadas para ´poder dedicarse a la paternidad, confiesa que llegó a la literatura por casualidad y que su verdadera pasión es el cine, oficio en el cual se ha desempeñado en los últimos años con la escritura de los guiones de Jezabel, con Hernán Jabes; Dirección opuesta, con Alejandro Bellame Palacios -ambas producciones cinematográficas iban a estrenarse este año-; Las consecuencias, una historia original con Claudia Pinto Emperador; la adaptación de Liubliana, con Héctor Palma, más otros proyectos que por razones de contrato todavía no puede revelar.
-Si bien en muchas novelas venezolanas se habla del fenómeno migratorio en el país y hace dos años salió el libro de memorias La puerta que se cierra, de Mirco Ferri, en su novela el migrante es uno de los protagonistas.
-El tema migratorio siempre me ha interesado. Mis novelas anteriores eran de venezolanos que emigraban por el fenómeno Chávez. En esta novela le doy palabra a quien hizo vida en Venezuela y levantó al país junto a otros grupos migratorios. Me pareció interesante tener esa mirada. Moreira está inspirado en el librero Sérgio Alves Moreira, quien atendía la Librería Divulgación en Los Chaguaramos. Yo iba mucho a esa librería, me encantaba ese señor y las obras que me recomendaba. Recuerdo aquellos libros con sus páginas amarillentas y su olor a humedad. Claro, en mi caso soy hijo y nieto de venezolanos, así que no tengo la experiencia migratoria ni relatos de extranjería en mis espacios de infancia y juventud. Tuve que documentarme sobre la migración portuguesa en Venezuela, un libro muy valioso fue Portugal y Venezuela. Veinte testimonios, de Yoyiana Ahumada Licea y publicado por la Fundación para la Cultura Urbana. Esos testimonios me permitieron ir montando un contexto, cierto vocabulario, lugares y formas de ser. Me dieron muchas pistas para construir ese personaje. Creo que Moreira es uno de mis personajes de mejor corazón; siempre trabajo con personajes un poquito contaminados, con un elemento moral que los condiciona un poco.
-En la novela La trivialidad del mal, de Emmanuel Rincón, se retratan las protestas del año 2014; en su novela, las protestas de 2017. Rincón habla de un país muerto, usted, de un país en duelo. En ambas obras existen unos vasos comunicantes y uno en particular es retratar una juventud desencantada con su lucha.
-En el caso de las protestas del año 2017 hubo un sacrificio humano tremendo. Estos jóvenes se lanzaron a la calle, vieron morir a sus amigos, vieron a sus amigos presos. Fue un esfuerzo que no tuvo el reconocimiento necesario de la clase política. Ese sacrificio se invisibilizó, pasó a un segundo plano y ya de eso no se habla. Es desmoralizante. Guaidó fue una última ilusión de que las cosas podían cambiar y nos encontramos nuevamente con el fenómeno del desengaño. Ahora, Guaidó es el chivo expiatorio de todas las frustraciones colectivas y nos hemos quedado sin ilusiones. Sin embargo, uno siempre tiene la expectativa que esta pesadilla termine algún día. No sé si las artes pueden contribuir a despertar ese espíritu.
-Quizás esa esperanza es algo que lo une a usted con el otro protagonista de la historia, el profesor Fernando.
-Él tiene que seguir haciendo su trabajo, seguir luchando. Y eso es muy valioso desde la venezolanidad contemporánea; por ejemplo, desde la cultura se siguen haciendo cosas brillantes. Fui profesor de educación media durante cinco años. Siempre tuve la impresión de que es una profesión muy maltratada y malquerida en Venezuela. Una profesión mal pagada, a veces ofendida por representantes iracundos, a veces olvidada. Quise darle en esta novela un poco de dignidad al oficio, reivindicar la figura el profesor. Fernando tiene sus defectos, sus problemas, su manera de ser; pero su compromiso docente es incuestionable y lucha por él hasta el final.
-De hecho, este profesor es admirado y seguido por sus alumnos.
-Claro. A esa edad los adolescentes están en una búsqueda; entonces cuando aparece un profesor que los escucha y les ofrece algo se reconocen en esa persona.
-Y de alguna manera Fernando trató que en medio de ese infierno, sus alumnos encontraran en el teatro una forma de salvación.
-Fíjate que algo que nos ha enseñado lo que vivimos en Venezuela y lo que ahora vivimos con la pandemia, es la necesidad de la cultura de reinventarse y de adaptarse de una manera feroz. La gente necesita la cultura, ya que es algo fundamental para la paz social y emocional.
-Ante el tema de reinventarse, usted venía de una trayectoria literaria con importantes sellos editoriales, ahora con esta novela se enfrenta a la autopublicación, algo muy criticado en el medio.
-Es una apuesta. Un salto al vacío claramente condicionado por la pandemia a raíz de conversaciones y reflexiones que tuve. También, de observar el cambio de paradigma en el consumo de los hábitos lectores. La gente empezó a consumir cultura de otra manera, ahí hubo un guiño. Al igual que muchos colegas participo en concursos, envío manuscritos a editoriales, tengo muchas cartas de rechazo. Mi trabajo fuerte en los últimos seis años ha sido la escritura de guiones de cine. También perdí mucho tiempo con agencias literarias en España. Siempre hablarán paja. En el medio hay muchos egoísmos, competencias, envidias, deslealtades. También sentía que esta novela, en particular, quería publicarla pronto, siento que es una historia en la que el efecto de recepción funciona ahora porque puede sugerir reflexiones interesantes.
-Algo que se siente al leer la novela es una especie de rencor y resentimiento por lo que nos ha pasado. ¿Cree que en algún momento la sociedad venezolana esté preparada para perdonar el chavismo?
-Me gustaría que ocurriera, en teoría. Es sano para una sociedad no arrastrar esos rencores. Como residente en España, soy testigo que aquí se sigue hablando de la Guerra Civil y es algo usado políticamente. En Venezuela sería ideal que en las escuelas y universidades se hable de lo que pasó, no hacer lo que hizo el chavismo: invisibilizar la democracia previa y borrar todo. Sobre el chavismo hay que hablar y abordarlo con una madurez que quizás ahora no tenemos. Esto es algo que lleva tiempo; quizás, mi generación no tiene la suficiente entereza emocional para perdonar, es una palabra muy dura. Me pongo en el lugar de las personas cuyos hijos o hermanos fueron asesinados por un guardia nacional; personas que perdieron su trabajo y todo su patrimonio por una expropiación absurda; personas que sacrificaron su vida y su salud por este experimento político. Es muy difícil mirar a la cara con suficiente corazón a estos personajes siniestros que aún nos gobiernan. Sería ideal apostar por esa reconciliación, pero no sé si la sociedad actual tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Será un proceso lento. Quizás desde la cultura y desde la educación se debe apostar por esta idea, hablar sobre esto, qué aprendizaje nos dejó. Espero que sea un proceso que tome años y no décadas.
-Si bien se valora que los autores venezolanos denuncien y hablen en sus obras sobre lo que pasa en el país, ¿hasta qué punto esto no ha sido contraproducente a la hora de acercarse a los lectores y las editores?
-Creo que hay una curiosidad general en los lectores. Venezuela es un fenómeno muy raro, no se entiende. Por eso la gente quiere saber, entender qué fue Chávez. Antes del año 1998, Venezuela era petróleo, playa y mises. Creo que es totalmente legítimo que desde la cultura y la literatura se hable de esta situación, a lo mejor no ha tenido el interés editorial suficiente que han tenido otros países con otros traumas. Pero ya vendrá ese interés. Lo que también ocurre, y lo que percibo aquí en España, es que el sector cultural está muy casado con la izquierda, de ahí que el tema Chávez y Venezuela resulte incómodo porque es el ejemplo de una izquierda fallida, de una izquierda que degeneró en una cosa perversa con prácticas fascistas. Cuando he conversado con algún editor que está identificado con la izquierda, el tema le resulta áspero, y la otra parte, la derecha, utiliza a conveniencia nuestra tragedia. A las editoriales ahora les interesan otras temáticas, pero esta es una lucha con la que mientras los autores sigan escribiendo y persistan, ganaremos, poco a poco, espacios.
-Otro sentimiento que genera su novela, y que también se ve a diario en las redes sociales, es que nuestra tragedia pareciera no ser importante para otras naciones.
-De Venezuela se ha hablado a nivel internacional, lamentablemente hay fallas en las políticas internas de la oposición. Pero más allá de la invisibilidad del conflicto, un fenómeno que me llama la atención es nuestra capacidad para la resignación, esa capacidad de adaptarse a la carestía, hablo de ello en la novela. Creo que en otras sociedades no existen esos niveles de tolerancia. En una escena uno de los personajes, Jean Carlo, describe el síndrome de Lisboa, que es preguntarse "¿para qué?", porque en algún momento llega un meteorito y se acaba todo.
-Haciendo un ejercicio retrospectivo, ¿qué ha significado para usted su experiencia universitaria y su vida en España?
-Fui mal estudiante en bachillerato, pero eso cambió en la universidad. Hice estudios simultáneos: Letras en la UCAB y Filosofía en la UCV. La experiencia de las dos universidades, en el año 1997, antes de que ganara Chávez, me enseñó muchas cosas de la sociedad venezolana. La universidad me dio disciplina, conocimiento y recuerdo con gran cariño a muchos profesores.
"España es un tema muy complejo. Me siento muy a gusto en Madrid, tiene una oferta cultural y social muy diversa, pero me ha costado entender y comprender su idiosincrasia, por eso no me atreví a dar clases en colegios de aquí. España es un país para reencontrarme y de búsqueda permanente.
-Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Eduardo Sánchez Rugeles?
-Está bastante distorsiona, algo sucia, oscura, melancólica. Al fondo hay un poco de luz, que sugiere la posibilidad de algo interesante.
@DulceMRamosR
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones