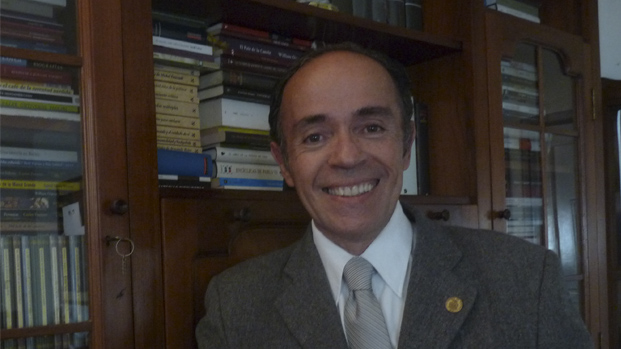El difícil arte de ser profesor
Después de tres décadas de enseñanza universitaria puedo declarar, sin que me quede nada por dentro, que mis estudiantes fueron también grandes maestros, que de ellos aprendí a ser más humilde, más sencillo y, sobre todo: más humano
Ay, si pudiéramos cuando jóvenes tener la experiencia de la madurez, no cometer tantos errores ni torpezas, no causar profundos daños a los otros, no defraudar la confianza de nadie, y poder ir a la esencia de todo aquello que se nos presenta en nuestras vidas con mano firme y profunda certeza. Pero lamentablemente es imposible, porque es el camino el que nos hace crecer, es el tiempo el que produce la madurez necesaria para asumir otras actitudes (y aptitudes) frente a los distintos episodios que debemos sortear en el día a día. Cuando llegamos a ciertas edades y hacemos el necesario balance de nuestro proceder, es el momento de preguntarnos cómo pudimos reaccionar de tal modo, por qué dijimos tales y tales cosas, por qué actuamos de aquella forma, si pudimos hacerlo de otras maneras y así evitar daños, molestias, desengaños, dolores, frustraciones y amarguras en nuestro entorno. La efervescencia hormonal, tal vez, o los ímpetus incontrolados de la juventud nos juegan malas pasadas, y al hacer el inventario hallamos ciertos episodios en rojo que quisiéramos borrar, quitar del frente, ahuyentar de nuestro recorrido para no tener que lamentarnos y llevar sobre los hombros esas pesadas cargas.
Comencé de profesor universitario muy joven, con grandes ímpetus y poca (o casi nula) formación profesoral. Traía conmigo los ejemplos de mis profesores, y pensaba que con ello bastaba para hacer una buena docencia. ¡Cuán equivocado estaba! Arrastraba conmigo los errores ajenos, sus insuficiencias y, lo que era peor, sus propios lastres de períodos anteriores. Es decir, actuaba ya ni siquiera como lo habían hecho mis antecesores, sino como lo hicieron muchas generaciones atrás. Ni más ni menos: una larga cadena de errores. Si bien llevaba en mis genes la enseñanza, ya que muchos de mis antepasados la habían asumido, eso no bastaba para ese engranaje perfecto que se requiere entre la tradición y la vanguardia. Es más, no sabía cómo hacerlo. Tuvo que pasar cierto tiempo para empezar a quitarme de encima los corsés y las camisas de fuerza de los otros, para desvelar mi propio rostro, para poner en práctica una enseñanza que no fuera castrante ni demoledora de los sueños de los muchachos. El esfuerzo fue grande, requirió de mí mucho empeño y honestidad, pero a la larga resultó gratificante.
Me formé como docente e investigador universitario, y el aprendizaje me hizo crecer hasta cimas insospechadas. De ser el mero repetidor de conocimientos que otros habían hallado, pasé a ser generador de la episteme, y eso me dio la confianza que necesitaba para transmitir desde la experiencia y desde certeza de estar haciendo algo para lo que había llegado a este mundo. Fue el recorrido el que me permitió desvelar mi pasión por comunicar conocimiento a los otros, y hacer que de ellos emergieran aprendizajes que cambiaran sus propias vidas y los lanzaran por un delicioso tobogán que les posibilitara descubrir sus propios talentos. De ser un profesor impositivo, pasé a ser un facilitador de grandes procesos cognitivos, y aquello era para ambos (para mis estudiantes y para mí) una gran fiesta. De estar atado a planes, a programas y a estrategias hechas por otros (generalmente expertos en muchas cuestiones, excepto en la vida), pasé a recrear nuestros propios mapas y nuestros propios senderos, y todo ello nos llevó a descubrir portentos que nos hacían supremamente felices. De ver a mis comienzos a meros estudiantes, comprendí con mucho dolor interior (el cambio produce dolor) que ellos eran más que eso: seres humanos como yo, con deseos, anhelos, sufrimientos, sueños y esperanzas en un futuro mejor. De creer en un comienzo que por ser el profesor, me las sabía todas, comprendí que no era un genio, que me podía equivocar, que podía estar transitando por caminos equivocados, y que tenía que regresar con humildad al puerto y reorientar los procesos. De pasearme como león enjaulado sobre una tarima, tiempo en el que nadie podía interrumpirme, establecí con mucho disfrute una comunicación más diáfana y horizontal con los muchachos, y eso me permitió crecer como académico y como persona. De aplicar normas absurdas a ultranza, como si en ello se nos fuera la vida, comprendí que un estudiante puede llegar tarde a una clase o a un examen, o retirarse ante del cierre, y eso no es un delito. De creer que la enseñanza universitaria era unidimensional (del profesor al estudiante), me percaté con asombro que la dialógica es más emocionante, que nos coteja, que nos obliga a pensar, que nos empuja a regresar a las fuentes para seguir nutriéndonos en un proceso que no acaba jamás. De creer que la clase la daba únicamente el profesor, entendí que los estudiantes tienen mucho qué decir, que sus propias experiencias son enriquecedoras y necesarias, lo que nos convierte en un verdadero binomio que interacciona en muchas direcciones.
Después de tres décadas de enseñanza universitaria puedo declarar, sin que me quede nada por dentro, que mis estudiantes fueron también grandes maestros, que de ellos aprendí a ser más humilde, más sencillo y, sobre todo: más humano. Gracias a ellos ese período de mi vida fue uno de los más gratos, y lo recuerdo con inmenso cariño.
@GilOtaiza
@RicardoGilOtaiza
rigilo99@gmail.com
Comencé de profesor universitario muy joven, con grandes ímpetus y poca (o casi nula) formación profesoral. Traía conmigo los ejemplos de mis profesores, y pensaba que con ello bastaba para hacer una buena docencia. ¡Cuán equivocado estaba! Arrastraba conmigo los errores ajenos, sus insuficiencias y, lo que era peor, sus propios lastres de períodos anteriores. Es decir, actuaba ya ni siquiera como lo habían hecho mis antecesores, sino como lo hicieron muchas generaciones atrás. Ni más ni menos: una larga cadena de errores. Si bien llevaba en mis genes la enseñanza, ya que muchos de mis antepasados la habían asumido, eso no bastaba para ese engranaje perfecto que se requiere entre la tradición y la vanguardia. Es más, no sabía cómo hacerlo. Tuvo que pasar cierto tiempo para empezar a quitarme de encima los corsés y las camisas de fuerza de los otros, para desvelar mi propio rostro, para poner en práctica una enseñanza que no fuera castrante ni demoledora de los sueños de los muchachos. El esfuerzo fue grande, requirió de mí mucho empeño y honestidad, pero a la larga resultó gratificante.
Me formé como docente e investigador universitario, y el aprendizaje me hizo crecer hasta cimas insospechadas. De ser el mero repetidor de conocimientos que otros habían hallado, pasé a ser generador de la episteme, y eso me dio la confianza que necesitaba para transmitir desde la experiencia y desde certeza de estar haciendo algo para lo que había llegado a este mundo. Fue el recorrido el que me permitió desvelar mi pasión por comunicar conocimiento a los otros, y hacer que de ellos emergieran aprendizajes que cambiaran sus propias vidas y los lanzaran por un delicioso tobogán que les posibilitara descubrir sus propios talentos. De ser un profesor impositivo, pasé a ser un facilitador de grandes procesos cognitivos, y aquello era para ambos (para mis estudiantes y para mí) una gran fiesta. De estar atado a planes, a programas y a estrategias hechas por otros (generalmente expertos en muchas cuestiones, excepto en la vida), pasé a recrear nuestros propios mapas y nuestros propios senderos, y todo ello nos llevó a descubrir portentos que nos hacían supremamente felices. De ver a mis comienzos a meros estudiantes, comprendí con mucho dolor interior (el cambio produce dolor) que ellos eran más que eso: seres humanos como yo, con deseos, anhelos, sufrimientos, sueños y esperanzas en un futuro mejor. De creer en un comienzo que por ser el profesor, me las sabía todas, comprendí que no era un genio, que me podía equivocar, que podía estar transitando por caminos equivocados, y que tenía que regresar con humildad al puerto y reorientar los procesos. De pasearme como león enjaulado sobre una tarima, tiempo en el que nadie podía interrumpirme, establecí con mucho disfrute una comunicación más diáfana y horizontal con los muchachos, y eso me permitió crecer como académico y como persona. De aplicar normas absurdas a ultranza, como si en ello se nos fuera la vida, comprendí que un estudiante puede llegar tarde a una clase o a un examen, o retirarse ante del cierre, y eso no es un delito. De creer que la enseñanza universitaria era unidimensional (del profesor al estudiante), me percaté con asombro que la dialógica es más emocionante, que nos coteja, que nos obliga a pensar, que nos empuja a regresar a las fuentes para seguir nutriéndonos en un proceso que no acaba jamás. De creer que la clase la daba únicamente el profesor, entendí que los estudiantes tienen mucho qué decir, que sus propias experiencias son enriquecedoras y necesarias, lo que nos convierte en un verdadero binomio que interacciona en muchas direcciones.
Después de tres décadas de enseñanza universitaria puedo declarar, sin que me quede nada por dentro, que mis estudiantes fueron también grandes maestros, que de ellos aprendí a ser más humilde, más sencillo y, sobre todo: más humano. Gracias a ellos ese período de mi vida fue uno de los más gratos, y lo recuerdo con inmenso cariño.
@GilOtaiza
@RicardoGilOtaiza
rigilo99@gmail.com
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones