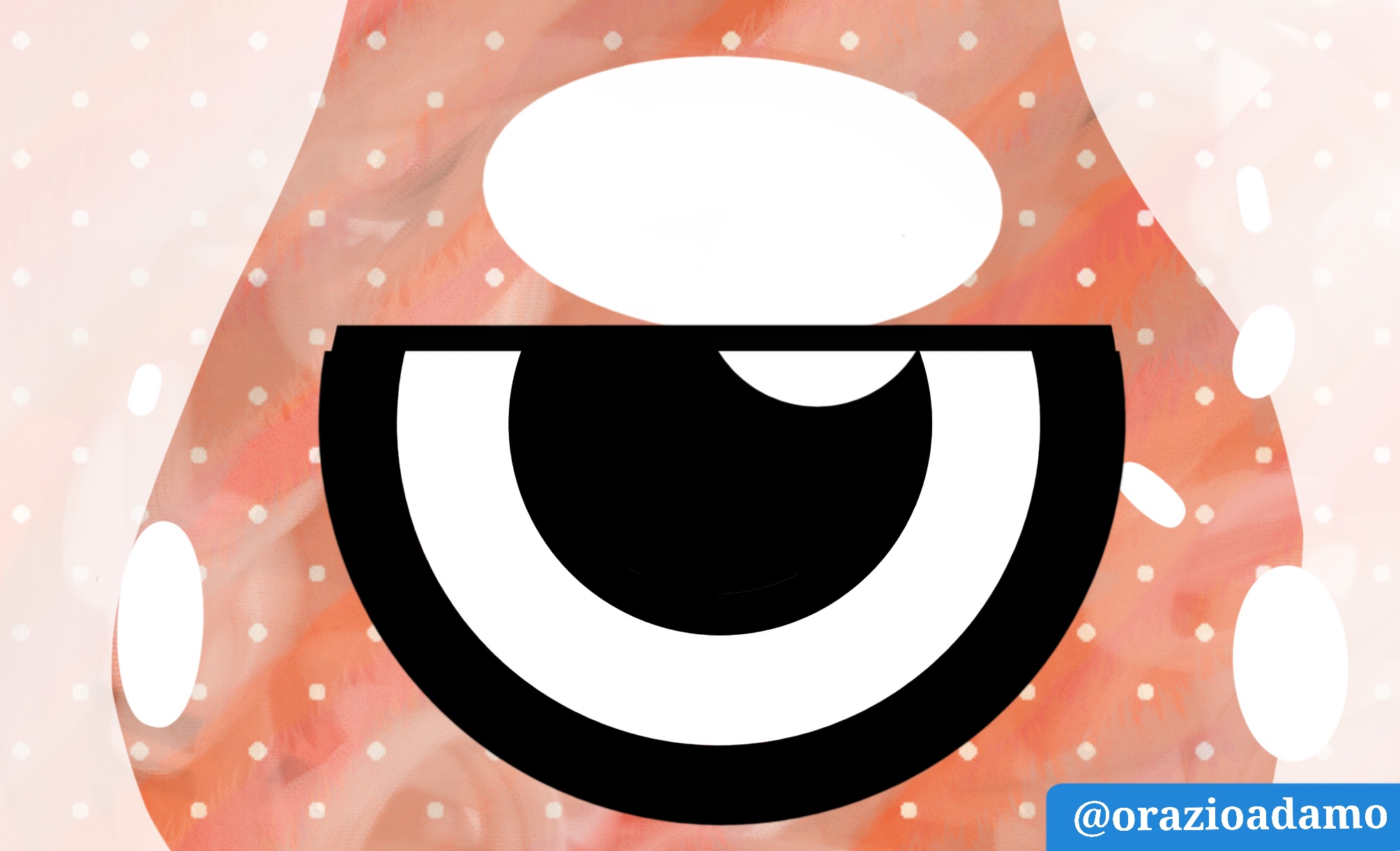Ciudad, violencia, miedo, amor (parte dos)
“La ciudad es el veneno de la sociedad, la guarida del imperialismo y la burguesía…Solo con el trabajo puro del campesino se construye la verdadera revolución”. Pol Pot
Marx dice que “la ciudad es la arquitectura del despojo: levanta palacios sobre las tumbas de los proletarios”. También en eso su pensamiento es contradictorio: antimoderno porque identifica modernidad, capitalismo, explotación, máquinas y ciudad; pero en paralelo celebra la colonización de la India por Inglaterra, que EE. UU se apodere de medio México y llama los campesinos “bárbaros” de “vida reptante”. La prédica primitivista la asumió a fondo Lenin y caló fácil en el tercer mundo; mientras más “campesinas” y “originarias” fueran las revoluciones, mejor. Lenin declaró su irreal alianza “obrero-campesina”, que jamás tuvo obreros ni campesinos, sino señoritos urbanos, dice Escohotado. El genocidio maoísta llamado “Cacería del Tigre” en 1951 deja cientos de miles de muertos, y luego El gran salto hacia adelante y la Revolución Cultural en 1960, completan sus 70 millones de cadáveres.
Muy parecido escribe Mao: “en la ciudad …los palacios burgueses se construyen sobre los huesos proletarios”. Comenzó la “cacería del Tigre” en Shanghái, el castigo brutal a la “corrupción urbana”, tal vez porque su mujer, “Manzana azul”, era del oficio en esa ciudad. Pol Pot, y los jemeres rojos asesinan en masa a la población de Pohn Pen y cerca del 30% de la demografía de Camboya: vietnamitas, musulmanes, budistas, egresados universitarios, a quienes sabían leer, tuvieran algún nivel de instrucción académica, hablaran lenguas extranjeras, o incluso, usaran anteojos, convirtiendo las escuelas en cámaras de tortura. Masacraron bebés “para evitar futuras venganzas”. Hoy como Juana la Loca, la antimodernidad abraza el cadáver del atraso. Repudia la modernidad a nombre de elucubraciones “verdes”.
“Ya no existe el viejo París. La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón humano”. Baudelaire. Pese a sus maravillas, las civilizaciones urbanas tienen sentimiento de culpa, se consideran a sí mismas flores del mal, inducidas por escritores y filósofos. Hablábamos días atrás de Juvenal, quien identificaba a Roma con “sus mujeres fáciles de entrepierna húmeda y caliente” (se comprende que muera de saudade en el exilio). El primer movimiento revolucionario anti urbano, antimoderno, reaccionario, con una filosofía estética, el Sturm und drang alemán del siglo XVIII, reivindicaba el volk, la tradición, la religión, el campo, contra las influencias disolventes del cosmopolitismo, la ciencia y la razón. La palabra “pueblo” se carga de la metafísica que tiene hasta ahora en los demagogos.
“Las ciudades tienen dos lenguas: una grita libertad en las plazas y otra susurra esclavitud en las buhardillas” dice Víctor Hugo. Diversas versiones de King Kong, tienen cambios sutiles, pero el centro de la historia es el mismo. La ciudad malvada, burlona, rica, frívola, mujeres cubiertas de pieles y hombres vestidos de etiqueta en el teatro, devienen inferiores humanamente a la Bestia que da la vida por un sentimiento sublime. El gorila se sacrifica como Dido, Werther, o Madame Butterfly. El romanticismo es la estética de las causas imposibles y el acto romántico por excelencia, seres superiores que mueren por el amado o por la causa, Julio César, Aquiles, Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta. Al contrario, el pragmático “Bond, James Bond”, termina en un íntimo bote salvavidas y escasa ropa con la Bella.
Kong se inmola en los centros simbólicos de la modernidad perversa, dos veces en el Empire State (Cooper y Schoedsack 1933, y Jackson 2005) y una en las Torres Gemelas (Guillermin 1976), posteriormente de Bin Laden. Al final, yace en el asfalto, entre el llanto desencadenado de la Bella y la curiosidad mediocre de paseantes que se fotografían con el héroe muerto. En su ópera Tanhausser, Wagner nos presenta otro héroe que parece abandonar la vida de lucha, de vengador errante, seducido por la pasión en el pueblo mágico de Venusberg (el Monte de Venus). Para bien de la ópera, se “ libera” de esos lazos.
“Berlín en los años 30 era un ajedrez sangriento: los peones éramos los agentes clandestinos, moviéndonos entre sombras mientras la Gestapo y el Komintern decidían quién vivía y quién moría”. Jan Valtin. Ese era seudónimo del periodista alemán Richard Krebs. Su autobiografía La noche quedó atrás, se desarrolla en Berlín, Nueva York, Hamburgo, San Francisco, Shanghái. La ciudad como centro de peligro extremo, miedo y violencia, ejecuciones, batallas callejeras entre comunistas y nazis, aterradora cuerda floja de espionaje. Agente de la KGV stalinista, Valtin engaña a la Gestapo al superar la tortura sin decir nada, y logra infiltrarse. Doble agente, mantiene ese juego suicida al servicio de Stalin, hasta que huye de los crímenes soviéticos y escribe esta monumental obra. La intensa historia de amor que vivió con su mujer, asesinada por los nazis, inspiró los personajes de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca.
“En el mundo de Stalin, como en el de Hitler, ser judío era un crimen. Solo cambiaba el uniforme del verdugo”. Dice Vassily Grossman escritor revolucionario ruso, que relata en Vida y destino, sus dolorosas, apasionantes y profundas vivencias durante la heroica batalla de Stalingrado en la que combatió como oficial. Preso primero en un campo de concentración nazi y luego en otro stalinista, conoció la similitud de los dos infiernos, para ayudarnos a concluir que ambos eran peores y encarna también la fortaleza moral de los que se levantaban contra torturadores y sicarios.
André Malraux, en una secuencia memorable de la literatura y del socialismo del siglo XX, La condición humana, narra la historia de Katow, un agente de la Internacional destacado en Shanghai para organizar el Partido Comunista y la insurrección de 1927. Derrotado el intento, detienen a Katow junto a muchos otros y los arrastran a un viaje sin retorno en la infernal locomotora donde arrojaban vivos los insurrectos a la caldera. Lo conmueve el pánico de un joven camarada ante suplicio tan atroz y le cede el único bien valioso en ese momento terminal: la única pastilla de cianuro, pasaporte a una muerte rápida. Prefiere inmolarse en el fuego, al fin y al cabo, él es jefe del movimiento y debe demostrarlo a sus subordinados.
“Abro los ojos y aun no llega la muerte sino torturadores con cubos de agua a despertarme… aquellos a los que dañé, que me perdonen. A los que ayudé, que me olviden. ¡Y que mi nombre jamás sea asociado a la tristeza”! Eso dijo el periodista checo Julius Fucik en su Reportaje al pie del patíbulo al enfrentar la muerte en la Gestapo con una serenidad sobrehumana. Todas esas obras, menos o más autobiográficas (Malraux no estuvo en la rebelión de Shanghái, pero sí en la gemela de Cantón) tienen un rasgo común. Personajes reales y de ficción interactúan para reproducir el heroísmo verdadero de varias generaciones que murieron en pos de la inalcanzable utopía revolucionaria, pero cuyo pecado original lo hicieron olvidar con su abnegación, el valor y el desinterés para enfrentar prometeicamente la tortura y la muerte.
@CarlosRaulHer
Muy parecido escribe Mao: “en la ciudad …los palacios burgueses se construyen sobre los huesos proletarios”. Comenzó la “cacería del Tigre” en Shanghái, el castigo brutal a la “corrupción urbana”, tal vez porque su mujer, “Manzana azul”, era del oficio en esa ciudad. Pol Pot, y los jemeres rojos asesinan en masa a la población de Pohn Pen y cerca del 30% de la demografía de Camboya: vietnamitas, musulmanes, budistas, egresados universitarios, a quienes sabían leer, tuvieran algún nivel de instrucción académica, hablaran lenguas extranjeras, o incluso, usaran anteojos, convirtiendo las escuelas en cámaras de tortura. Masacraron bebés “para evitar futuras venganzas”. Hoy como Juana la Loca, la antimodernidad abraza el cadáver del atraso. Repudia la modernidad a nombre de elucubraciones “verdes”.
“Ya no existe el viejo París. La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón humano”. Baudelaire. Pese a sus maravillas, las civilizaciones urbanas tienen sentimiento de culpa, se consideran a sí mismas flores del mal, inducidas por escritores y filósofos. Hablábamos días atrás de Juvenal, quien identificaba a Roma con “sus mujeres fáciles de entrepierna húmeda y caliente” (se comprende que muera de saudade en el exilio). El primer movimiento revolucionario anti urbano, antimoderno, reaccionario, con una filosofía estética, el Sturm und drang alemán del siglo XVIII, reivindicaba el volk, la tradición, la religión, el campo, contra las influencias disolventes del cosmopolitismo, la ciencia y la razón. La palabra “pueblo” se carga de la metafísica que tiene hasta ahora en los demagogos.
“Las ciudades tienen dos lenguas: una grita libertad en las plazas y otra susurra esclavitud en las buhardillas” dice Víctor Hugo. Diversas versiones de King Kong, tienen cambios sutiles, pero el centro de la historia es el mismo. La ciudad malvada, burlona, rica, frívola, mujeres cubiertas de pieles y hombres vestidos de etiqueta en el teatro, devienen inferiores humanamente a la Bestia que da la vida por un sentimiento sublime. El gorila se sacrifica como Dido, Werther, o Madame Butterfly. El romanticismo es la estética de las causas imposibles y el acto romántico por excelencia, seres superiores que mueren por el amado o por la causa, Julio César, Aquiles, Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta. Al contrario, el pragmático “Bond, James Bond”, termina en un íntimo bote salvavidas y escasa ropa con la Bella.
Kong se inmola en los centros simbólicos de la modernidad perversa, dos veces en el Empire State (Cooper y Schoedsack 1933, y Jackson 2005) y una en las Torres Gemelas (Guillermin 1976), posteriormente de Bin Laden. Al final, yace en el asfalto, entre el llanto desencadenado de la Bella y la curiosidad mediocre de paseantes que se fotografían con el héroe muerto. En su ópera Tanhausser, Wagner nos presenta otro héroe que parece abandonar la vida de lucha, de vengador errante, seducido por la pasión en el pueblo mágico de Venusberg (el Monte de Venus). Para bien de la ópera, se “ libera” de esos lazos.
“Berlín en los años 30 era un ajedrez sangriento: los peones éramos los agentes clandestinos, moviéndonos entre sombras mientras la Gestapo y el Komintern decidían quién vivía y quién moría”. Jan Valtin. Ese era seudónimo del periodista alemán Richard Krebs. Su autobiografía La noche quedó atrás, se desarrolla en Berlín, Nueva York, Hamburgo, San Francisco, Shanghái. La ciudad como centro de peligro extremo, miedo y violencia, ejecuciones, batallas callejeras entre comunistas y nazis, aterradora cuerda floja de espionaje. Agente de la KGV stalinista, Valtin engaña a la Gestapo al superar la tortura sin decir nada, y logra infiltrarse. Doble agente, mantiene ese juego suicida al servicio de Stalin, hasta que huye de los crímenes soviéticos y escribe esta monumental obra. La intensa historia de amor que vivió con su mujer, asesinada por los nazis, inspiró los personajes de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca.
“En el mundo de Stalin, como en el de Hitler, ser judío era un crimen. Solo cambiaba el uniforme del verdugo”. Dice Vassily Grossman escritor revolucionario ruso, que relata en Vida y destino, sus dolorosas, apasionantes y profundas vivencias durante la heroica batalla de Stalingrado en la que combatió como oficial. Preso primero en un campo de concentración nazi y luego en otro stalinista, conoció la similitud de los dos infiernos, para ayudarnos a concluir que ambos eran peores y encarna también la fortaleza moral de los que se levantaban contra torturadores y sicarios.
André Malraux, en una secuencia memorable de la literatura y del socialismo del siglo XX, La condición humana, narra la historia de Katow, un agente de la Internacional destacado en Shanghai para organizar el Partido Comunista y la insurrección de 1927. Derrotado el intento, detienen a Katow junto a muchos otros y los arrastran a un viaje sin retorno en la infernal locomotora donde arrojaban vivos los insurrectos a la caldera. Lo conmueve el pánico de un joven camarada ante suplicio tan atroz y le cede el único bien valioso en ese momento terminal: la única pastilla de cianuro, pasaporte a una muerte rápida. Prefiere inmolarse en el fuego, al fin y al cabo, él es jefe del movimiento y debe demostrarlo a sus subordinados.
“Abro los ojos y aun no llega la muerte sino torturadores con cubos de agua a despertarme… aquellos a los que dañé, que me perdonen. A los que ayudé, que me olviden. ¡Y que mi nombre jamás sea asociado a la tristeza”! Eso dijo el periodista checo Julius Fucik en su Reportaje al pie del patíbulo al enfrentar la muerte en la Gestapo con una serenidad sobrehumana. Todas esas obras, menos o más autobiográficas (Malraux no estuvo en la rebelión de Shanghái, pero sí en la gemela de Cantón) tienen un rasgo común. Personajes reales y de ficción interactúan para reproducir el heroísmo verdadero de varias generaciones que murieron en pos de la inalcanzable utopía revolucionaria, pero cuyo pecado original lo hicieron olvidar con su abnegación, el valor y el desinterés para enfrentar prometeicamente la tortura y la muerte.
@CarlosRaulHer
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones