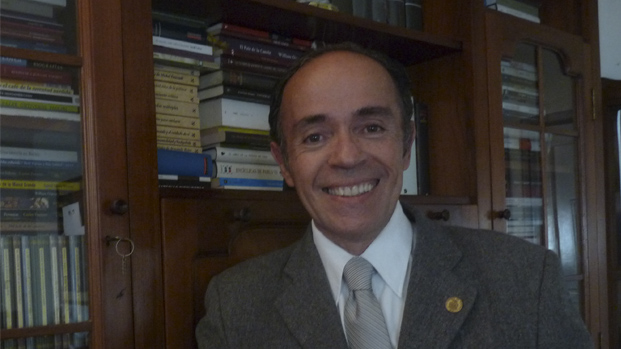De nuestros escritores
A la narrativa venezolana le han cortado las alas. Esa posibilidad de echar andar sin rémora su propio destino, no ha sido posible en nuestro medio...
A grandes zancadas lleguemos a Rómulo Gallegos, quien alcanza fama y notoriedad internacional con su novela emblemática Doña Bárbara, obviando hombres y nombres fundamentales como los de: Julio Garmendia, Tulio Febres Cordero, Gonzalo Picón Febres, y Mariano Picón-Salas, en sus no tan afortunadas incursiones narrativas. Si bien muchos de sus encarnizados detractores del maestro Gallegos intentan una explicación “lógica” al denominado fenómeno galleguiano, sobre la base de su peso e influencia política, no es menos cierto que con él se abren múltiples oportunidades y perspectivas a la narrativa venezolana, al irrumpir con inusitada fuerza expresiva en el contexto narrativo de este continente y de España. ¡Eureka!, “nos descubren”. Doña Bárbara no constituye tan solo el predecible enfrentamiento entre civilización y barbarie, ya planteado con ingenio por Güiraldes en Don Segundo Sombra, sino la posibilidad cierta de redención del hombre americano frente a su indómito contexto geográfico y cultural. Con Gallegos —y por la fuerza de su propuesta, repetimos— nace nuestra narrativa al mundo “culto” y ante Europa, y ello, analizado en retrospectiva, no es cualquier cosa.
Como vemos, mucho ha pasado con nuestra narrativa, y seguirá pasando. A mediados del siglo XX y en sus postrimerías ingresan al panorama narrativo venezolano más nombres que en toda su historia republicana, para muestra: Miguel Otero Silva, Salvador Garmendia, Denzil Romero, Alberto Jiménez Ure, Milagros Mata Gil, Edilio Peña, Francisco Massiani, Oswaldo Trejo, Gabriel Jiménez Emán, Alfredo Armas Alfonso, Antonio López Ortega, Gustavo Luis Carrera, María Luisa Lázzaro, Carlos Noguera, Renato Gutiérrez, Eduardo Liendo, Enrique Plata Ramírez, Arturo Mora Morales, Adriano González León, Ana Teresa Torres, Luis Barrera Linares, Juan Carlos Méndez Guédez, Victoria De Stefano, Armando José Sequera, Israel Centeno, Luis Britto García, José Balza, Laura Antillano, José Napoleón Oropeza, quien esto escribe, y un largo etcétera. No podemos evitar hacer entrar un lugar común en este punto de la disquisición: “nuestra narrativa goza de buena salud”, por lo menos en cuanto a escritores se refiere.
Ahora bien, a estas alturas del camino no es menos importante preguntarse: ¿por qué siendo tan fecunda y rica nuestra narrativa contemporánea, y teniendo como quedó visto tal número de cultores, no ha logrado posicionarse de un lugar importante en las letras continentales? ¿Por qué, salvo honrosas excepciones (por decir: Denzil Romero y su Premio Sonrisa Vertical con la Esposa del Dr. Thorne, Adriano González León con el Premio Seix Barral por su País Portátil, que los ubicó en lugar preeminente acá y más allá de las fronteras nacionales), nuestra narrativa no ha “trascendido” en el gran público y la crítica no se ha preocupado mucho por ella? ¿Por qué gran parte de la producción literaria nacional ha quedado como material de consumo de una élite (la literaria y académica, por supuesto) y no es reconocida en los países de gran tradición lectora y escrituraria de América y de Europa? ¿Por qué se ha dado (y sigue dando) entre nosotros este fenómeno de inadvertencia narrativa que casi todos nuestros vecinos continentales lograron superar? ¿Qué ha fallado? ¿Qué pasa con nuestra narrativa?
Como puede constatarse hay más interrogantes que respuestas. Aunque conocemos de sobra muchos factores que de alguna manera han incidido negativamente en la trascendencia e impacto de la narrativa venezolana, no deja de llamar poderosamente la atención que importantes obras literarias queden almacenadas en los anaqueles de las librerías y bibliotecas, y la mayoría de las veces no logren sobrepasar ni siquiera las fronteras de los países vecinos.
Por otra parte, la ausencia de una industria editorial es determinante a la hora de proyectar a un autor dentro y fuera del país. No es un secreto la odisea de los narradores con sus libros debajo del brazo en busca de apoyo, así como la displicencia de muchos editores a quienes no les importa el destino de un buen libro. Esto nos hace recordar a Claudio Magris cuando expresa en su libro Utopía y desencanto (2001): “La literatura ama sin embargo el juego, la libertad de inventar la vida (...), de hacer incluso a la tragedia ligera como un globo de colores que se escapa de la mano y se va volando por su cuenta. (...) La literatura inventa el lenguaje, contraviene la gramática y la sintaxis, pero creando un nuevo orden”.
A la narrativa venezolana le han cortado las alas. Esa posibilidad de echar andar sin rémora su propio destino, no ha sido posible en nuestro medio. Por desgracia, un solapado sistema de complicidades ha permitido que tanto escritores como editores se presten a la penosa aventura de una narrativa anclada y adocenada al desiderátum de “expertos” en nada, y de cultores de mediocridades. El escritor no es dueño de sus ideas ni de su propuesta narrativa, porque fuerzas ajenas al hecho literario lo empujan a traicionar sus propias convicciones. Quienes no se prestan a tales circunstancias son condenados a ser ágrafos de oficio, escritores sin escritura, cuya orfandad humilla y avergüenza.
rigilo99@gmail.com
Como vemos, mucho ha pasado con nuestra narrativa, y seguirá pasando. A mediados del siglo XX y en sus postrimerías ingresan al panorama narrativo venezolano más nombres que en toda su historia republicana, para muestra: Miguel Otero Silva, Salvador Garmendia, Denzil Romero, Alberto Jiménez Ure, Milagros Mata Gil, Edilio Peña, Francisco Massiani, Oswaldo Trejo, Gabriel Jiménez Emán, Alfredo Armas Alfonso, Antonio López Ortega, Gustavo Luis Carrera, María Luisa Lázzaro, Carlos Noguera, Renato Gutiérrez, Eduardo Liendo, Enrique Plata Ramírez, Arturo Mora Morales, Adriano González León, Ana Teresa Torres, Luis Barrera Linares, Juan Carlos Méndez Guédez, Victoria De Stefano, Armando José Sequera, Israel Centeno, Luis Britto García, José Balza, Laura Antillano, José Napoleón Oropeza, quien esto escribe, y un largo etcétera. No podemos evitar hacer entrar un lugar común en este punto de la disquisición: “nuestra narrativa goza de buena salud”, por lo menos en cuanto a escritores se refiere.
Ahora bien, a estas alturas del camino no es menos importante preguntarse: ¿por qué siendo tan fecunda y rica nuestra narrativa contemporánea, y teniendo como quedó visto tal número de cultores, no ha logrado posicionarse de un lugar importante en las letras continentales? ¿Por qué, salvo honrosas excepciones (por decir: Denzil Romero y su Premio Sonrisa Vertical con la Esposa del Dr. Thorne, Adriano González León con el Premio Seix Barral por su País Portátil, que los ubicó en lugar preeminente acá y más allá de las fronteras nacionales), nuestra narrativa no ha “trascendido” en el gran público y la crítica no se ha preocupado mucho por ella? ¿Por qué gran parte de la producción literaria nacional ha quedado como material de consumo de una élite (la literaria y académica, por supuesto) y no es reconocida en los países de gran tradición lectora y escrituraria de América y de Europa? ¿Por qué se ha dado (y sigue dando) entre nosotros este fenómeno de inadvertencia narrativa que casi todos nuestros vecinos continentales lograron superar? ¿Qué ha fallado? ¿Qué pasa con nuestra narrativa?
Como puede constatarse hay más interrogantes que respuestas. Aunque conocemos de sobra muchos factores que de alguna manera han incidido negativamente en la trascendencia e impacto de la narrativa venezolana, no deja de llamar poderosamente la atención que importantes obras literarias queden almacenadas en los anaqueles de las librerías y bibliotecas, y la mayoría de las veces no logren sobrepasar ni siquiera las fronteras de los países vecinos.
Por otra parte, la ausencia de una industria editorial es determinante a la hora de proyectar a un autor dentro y fuera del país. No es un secreto la odisea de los narradores con sus libros debajo del brazo en busca de apoyo, así como la displicencia de muchos editores a quienes no les importa el destino de un buen libro. Esto nos hace recordar a Claudio Magris cuando expresa en su libro Utopía y desencanto (2001): “La literatura ama sin embargo el juego, la libertad de inventar la vida (...), de hacer incluso a la tragedia ligera como un globo de colores que se escapa de la mano y se va volando por su cuenta. (...) La literatura inventa el lenguaje, contraviene la gramática y la sintaxis, pero creando un nuevo orden”.
A la narrativa venezolana le han cortado las alas. Esa posibilidad de echar andar sin rémora su propio destino, no ha sido posible en nuestro medio. Por desgracia, un solapado sistema de complicidades ha permitido que tanto escritores como editores se presten a la penosa aventura de una narrativa anclada y adocenada al desiderátum de “expertos” en nada, y de cultores de mediocridades. El escritor no es dueño de sus ideas ni de su propuesta narrativa, porque fuerzas ajenas al hecho literario lo empujan a traicionar sus propias convicciones. Quienes no se prestan a tales circunstancias son condenados a ser ágrafos de oficio, escritores sin escritura, cuya orfandad humilla y avergüenza.
rigilo99@gmail.com
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones