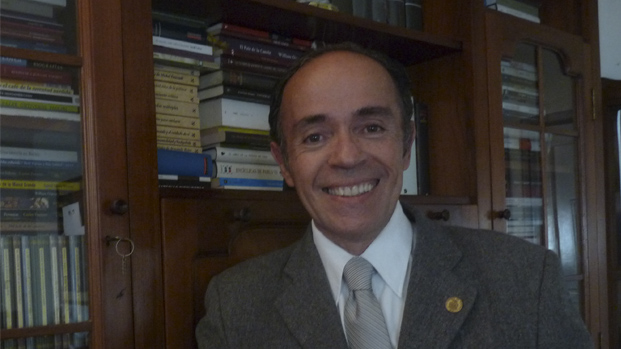La complejidad de la novela
Solo el tiempo dirá qué será del género novelesco en los años por venir, habida cuenta de las transformaciones que se desarrollan a pasos vertiginosos en nuestros días...
Suelo afirmar, que es más difícil escribir una novela que una tesis doctoral, y créanmelo que así lo siento, no es mera retórica. A lo largo de mi carrera como autor solo he escrito cuatro novelas y publicado tres: Espacio sin límite (Consejo de Publicaciones de la ULA, 1995), Una línea indecisa (Monte Ávila Editores Latinoamericana-ULA, 1999) y Sabía que era inmortal (Editorial Equinoccio y El Estilete, 2016). Mantengo inédita La bendición fina, reescrita infinidad de veces en los últimos treinta y cinco años.
La complejidad del texto novelesco estriba en el cruce de los hilos no tan sutiles de las anécdotas contadas, de los personajes, así como de la noción tempo-espacial. Suena sencillo, pero en la realidad no lo es.
Por supuesto, cada género guarda sus propias ambivalencias, y en este sentido, la novela nos permite muchas cosas, entre ellas perdernos en la interioridad de los personajes (su pensamiento y psicología), saltar en el espacio y en el tiempo, y que todo esto no signifique una ruptura con el “hilo” narrativo. No obstante, hay que decirlo, hay textos novelescos que ni siquiera guardan ese supuesto hilo, ya que sus circunstancias irrumpen sin previo aviso y nos agarran desprevenidos a los lectores, quienes tenemos qué ingeniárnoslas para no perdernos en tal urdimbre, hasta el punto de tener que abandonar el libro. Y este es precisamente el riesgo que se corre cuando los autores complejizamos la novela.
Si bien este hecho resulta difícil para los lectores, los novelistas no escapamos a eso, y es así como vemos a un Mario Vargas Llosa, por ejemplo, devanarse los sesos para darle orden y concierto a su novela Conversación en La Catedral, que le arrancó canas y hoy por hoy afirma que es uno de sus textos mejor logrado. Era tal la densidad del material que tenía en sus manos, así como el número de personajes que se “peleaban” entre ellos por el protagonismo (una auténtica papa caliente), que hallar la estructura novelesca adecuada que le permitiera avanzar sin más tropiezos en el camino, fue una empresa no exenta de grandes vicisitudes y dolores de cabeza.
Sabemos de la anécdota contada por Gabriel García Márquez, a propósito de la escritura de su obra cumbre Cien años de soledad, cuya trama daba vueltas en su cabeza desde hacía muchos años, y no lograba articular la manera de contar todo aquello sin frustrar sus propias expectativas autorales. Tan es así, que varias de sus novelas anteriores fueron una suerte de ejercicio preparatorio para esa gran epifanía o visión que estaba por llegar. Forma parte del mito del autor el momento en el cual llegó ese “eureka”. Dejemos que sea el propio García Márquez quien lo narre: De pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma tan intenso y desgarrador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. (…) No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: 'Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo'.
A propósito de la complejidad de Cien años de soledad, fue en una segunda lectura cuando tomé una pérfida decisión para tratar de entenderme con el libro, y me resultó: deslastrarme de la genealogía, olvidarme por completo de la línea sucesoral de los Aurelianos (y de los otros personajes), y fue así como pude disfrutar de su lectura sin la preocupación permanente de tratar de entender el “hilo” de las filiaciones, que me obligaba a regresar siempre a las páginas anteriores, lo cual, aparte de ser engorroso, era una suerte de tortura china que me hacía sufrir inmensamente. Total, me dije, para quitarme de encima el cargo moral de conciencia: “todos son una misma esencia, una misma estirpe”.
Si bien el género novelesco es versátil y nos permite cuestiones que no acepta el cuento (género perfecto, debo decirlo, y por lo tanto mayor, aunque muchos se empeñen en negarlo y desacreditarlo), hay límites propios que nos invitan a no desfigurarlo, a no convertirlo en un híbrido que termina por ser muchas veces “algo” amorfo” con mil cabezas. Esa misma plasticidad de la novela es de una ambigüedad tremenda, ya que por un lado hace que el género incorpore en su seno variables (e incluso otros géneros y subgéneros: poesía, crónica y ensayo) que lo enriquecen y lo mantienen con extraordinaria vigencia, a pesar de los agoreros que siempre lo están desahuciando; por otro, lo empujan sin rémora hacia destinos insospechados que hacen de él terra incógnita.
Solo el tiempo dirá qué será del género novelesco en los años por venir, habida cuenta de las transformaciones que se desarrollan a pasos vertiginosos en nuestros días, pero independientemente de esto, y de los normales cambios que trae consigo el paso del tiempo, el género seguirá siendo complejo en su tarea por recrear nuevos mundos y realidades paralelas, que buscan, qué duda cabe, la completitud a la que siempre aspiramos en nuestras vidas.
rigilo99@gmail.com
www.ricardogilotaiza.blogspot.com
La complejidad del texto novelesco estriba en el cruce de los hilos no tan sutiles de las anécdotas contadas, de los personajes, así como de la noción tempo-espacial. Suena sencillo, pero en la realidad no lo es.
Por supuesto, cada género guarda sus propias ambivalencias, y en este sentido, la novela nos permite muchas cosas, entre ellas perdernos en la interioridad de los personajes (su pensamiento y psicología), saltar en el espacio y en el tiempo, y que todo esto no signifique una ruptura con el “hilo” narrativo. No obstante, hay que decirlo, hay textos novelescos que ni siquiera guardan ese supuesto hilo, ya que sus circunstancias irrumpen sin previo aviso y nos agarran desprevenidos a los lectores, quienes tenemos qué ingeniárnoslas para no perdernos en tal urdimbre, hasta el punto de tener que abandonar el libro. Y este es precisamente el riesgo que se corre cuando los autores complejizamos la novela.
Si bien este hecho resulta difícil para los lectores, los novelistas no escapamos a eso, y es así como vemos a un Mario Vargas Llosa, por ejemplo, devanarse los sesos para darle orden y concierto a su novela Conversación en La Catedral, que le arrancó canas y hoy por hoy afirma que es uno de sus textos mejor logrado. Era tal la densidad del material que tenía en sus manos, así como el número de personajes que se “peleaban” entre ellos por el protagonismo (una auténtica papa caliente), que hallar la estructura novelesca adecuada que le permitiera avanzar sin más tropiezos en el camino, fue una empresa no exenta de grandes vicisitudes y dolores de cabeza.
Sabemos de la anécdota contada por Gabriel García Márquez, a propósito de la escritura de su obra cumbre Cien años de soledad, cuya trama daba vueltas en su cabeza desde hacía muchos años, y no lograba articular la manera de contar todo aquello sin frustrar sus propias expectativas autorales. Tan es así, que varias de sus novelas anteriores fueron una suerte de ejercicio preparatorio para esa gran epifanía o visión que estaba por llegar. Forma parte del mito del autor el momento en el cual llegó ese “eureka”. Dejemos que sea el propio García Márquez quien lo narre: De pronto, a principios de 1965, iba con Mercedes y mis dos hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alma tan intenso y desgarrador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. (…) No tuve un minuto de sosiego en la playa. El martes, cuando regresamos a México, me senté a la máquina para escribir una frase inicial que no podía soportar dentro de mí: 'Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo'.
A propósito de la complejidad de Cien años de soledad, fue en una segunda lectura cuando tomé una pérfida decisión para tratar de entenderme con el libro, y me resultó: deslastrarme de la genealogía, olvidarme por completo de la línea sucesoral de los Aurelianos (y de los otros personajes), y fue así como pude disfrutar de su lectura sin la preocupación permanente de tratar de entender el “hilo” de las filiaciones, que me obligaba a regresar siempre a las páginas anteriores, lo cual, aparte de ser engorroso, era una suerte de tortura china que me hacía sufrir inmensamente. Total, me dije, para quitarme de encima el cargo moral de conciencia: “todos son una misma esencia, una misma estirpe”.
Si bien el género novelesco es versátil y nos permite cuestiones que no acepta el cuento (género perfecto, debo decirlo, y por lo tanto mayor, aunque muchos se empeñen en negarlo y desacreditarlo), hay límites propios que nos invitan a no desfigurarlo, a no convertirlo en un híbrido que termina por ser muchas veces “algo” amorfo” con mil cabezas. Esa misma plasticidad de la novela es de una ambigüedad tremenda, ya que por un lado hace que el género incorpore en su seno variables (e incluso otros géneros y subgéneros: poesía, crónica y ensayo) que lo enriquecen y lo mantienen con extraordinaria vigencia, a pesar de los agoreros que siempre lo están desahuciando; por otro, lo empujan sin rémora hacia destinos insospechados que hacen de él terra incógnita.
Solo el tiempo dirá qué será del género novelesco en los años por venir, habida cuenta de las transformaciones que se desarrollan a pasos vertiginosos en nuestros días, pero independientemente de esto, y de los normales cambios que trae consigo el paso del tiempo, el género seguirá siendo complejo en su tarea por recrear nuevos mundos y realidades paralelas, que buscan, qué duda cabe, la completitud a la que siempre aspiramos en nuestras vidas.
rigilo99@gmail.com
www.ricardogilotaiza.blogspot.com
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones