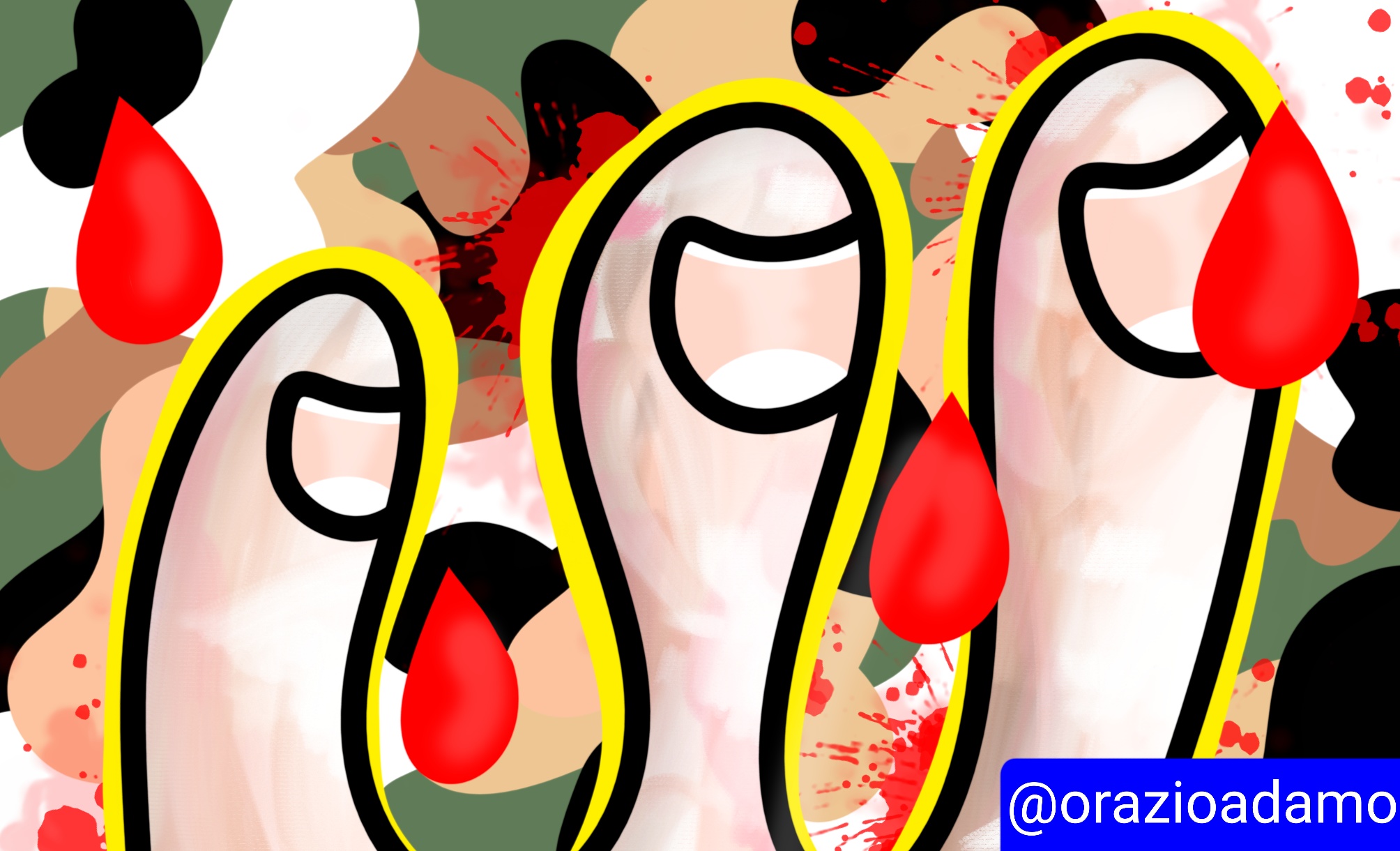Shakespeare, el poder desgarrado
La fuerza de carácter de César le permitió mantener con la irresistible reina egipcia una relación en la que ella lo amó con coraje y entrega suficientes para abandonar su reino y mudarse a Roma
La dirección de Cultura de la UCV y la Escuela de Artes, avanzaron esta semana el Proyecto Shakespeare, XIII Encuentro del teatro ucevista, dirigido por el Pr. José Francisco Silva. Merece créditos, y sin ser especialista de las tablas, lo apoyo con algunos comentarios en área llevadera para mí: la obra de Shakespeare en su contexto histórico político. Es el fin de la edad media (XVI-XVII), la ebullición de la modernidad, en el crudo debate renacentista que trastrueca los conceptos de poder, política y libertad. Friedrich Hayek en el siglo XX toma la idea de libertad de Aristóteles que imperó hasta el medievo: “que nos rijan leyes y no hombres”, y Santo Tomás, aristotélico, incluso aprueba el tiranicidio.
Como afirma Quentin Skinner, en 1215 ocurre en Inglaterra un suceso base de la civilización occidental y democrática: 25 barones se erigen e imponen límites al rey Juan sin Tierra, someten sus atribuciones a un marco constitucional para preservar derechos frente a su voluntad: la Carta Magna Libertatum. que le prohíbe al monarca actuar contra los súbditos o sus propiedades, o enjuiciar a alguien por su sola voluntad, con ciertas garantías para los campesinos sobre impuestos, corvées, pernadas. Nicolás de Cusa (siglo XV) escribe que todos los imperios y reinos ordenados, tienen su origen en la elección y el sometimiento del monarca a la ley. Maquiavelo y Hobbes, piensan que el poder, Leviatán, es un mal necesario contra Behemoth, la anarquía.
Dominicos y jesuitas de la Escuela de Salamanca, replantean tal esencia de lo político durante el Renacimiento. Francisco de Vittoria, Domingo de Soto, Fernando Vásquez, Francisco Suárez, Luis Molina, justifican derrocar al tirano e incluso ejecutarlo. Shakespeare, naturalmente, no utiliza categorías teóricas, pero nos presenta el poder haciendo la digestión, libertad vs tiranía y varios de los reyes que dibuja son enajenados, monstruos o ambas cosas. Durante el siglo XVII la idea de libertad recibe un recio estremecimiento con la irrupción de la teoría del poder absoluto de la monarquía. Las posiciones eran diametrales: los filósofos absolutistas pensaban que la majestas era de procedencia celestial y todo lo que hacía el rey debía obedecerse.
El término sangre azul alude a la supuesta descendencia de Cristo. Según Juan Bodino, Jacobo I, William Barclay, entre otros, la majestas está fuera del control jurisdiccional del derecho positivo. La ley es el mandato del monarca, que no comparte el poder con nadie, porque viene de Dios. Jacobo dice que sus antepasados conquistaron Escocia e Inglaterra y “es señor de toda persona que habite en (esos países) y tiene autoridad de vida y muerte sobre ellas”; quien se rebele a un rey malvado “seguramente se condenará…porque se resiste a una orden de Dios”. Ante la voluntad del Rey no existe la propiedad ni el derecho a la vida. El intenso debate promovido por Maquiavelo y luego por Hobbes sobre la naturaleza del poder explica por qué las obras políticas de Shakespeare son maquiavélicas.
Julio César, Antonio y Cleopatra, Tito Andrónico, Hamlet, Coriolano, el Rey Lear, Otelo, Ricardo III, Ricardo II, Macbeth, retratan la política, y sus fieles compañeras, la maldad y la estupidez como hacen Maquiavelo y más tarde Hobbes. Sin embargo, Shakespeare denosta a Maquiavelo, aunque deja las huellas más hondas en la cultura, en su propia obra y en la ciencia política. Según Ernest Cassirer, lo nombran más de cuatrocientas veces en la literatura isabelina. El amigo-enemigo de Shakespeare, Cristopher Marlowe, en El judío de Malta, dice que “aunque el mundo piensa que Maquiavelo ha muerto/todavía su alma flota sobre los Alpes/Yo soy Maquiavelo”. Shakespeare se hizo eco de lo que contaron los Tudor y Thomas Moro sobre sobre Ricardo III y lo hace decir…
“Soy capaz de añadir colores al camaleón…de enviar a la escuela al sanguinario Maquiavelo”. Shakespeare escribe a Ricardo contrahecho (que no lo era) aunque si posiblemente tan malvado, un monstruo sin escrúpulos, criminal atroz, satánico. Ricardo confabula para ahogar a su hermano, duque de Clarence, en un tonel de vino. Más tarde hace que a sus propios sobrinos, niños príncipes, se los trague la Torre de Londres. Seduce a una mujer en las exequias de su marido, a quien el mismo había asesinado. Las entrañas de la política, bestial y humana, sublime y rastrera, se inmortalizan, y escanea sicológica y moralmente al tirano megalómano, sanguinario, seguro de su invulnerabilidad.
Conviene leer juntas Julio César y Antonio y Cleopatra, porque analiza personalidades diferentes manejan pasiones desatadas que desintegran poder y vidas. César y Antonio estuvieron en la cima y en distintos momentos poseyeron la misma mágica mujer, que arrebataba por su sensualidad, magnetismo, talento e integridad. César, dueño del mundo murió como un león en una alevosa trampa de su hijastro. Temerario ante las amenazas enfrentó los idus de marzo (“César no se quedará en casa hoy por miedo/ César es más peligroso que el peligro”). Shakespeare va a lo insondable y por eso Harold Bloom lo llama “inventor de lo humano” (La invención de lo humano titula su monumental estudio sobre el bardo).
La fuerza de carácter de César le permitió mantener con la irresistible reina egipcia una relación en la que ella lo amó con coraje y entrega suficientes para abandonar su reino y mudarse a Roma, donde Calfurnia, la esposa, podía hacerla asesinar. César nunca puso en peligro la estabilidad de Roma por ella ni por nada. Cleopatra acató, admiró y reconoció a César como su hombre y el jefe invencible, al que ni ella ni nadie podían manejar. Antonio, por el contrario, con quien se juntó a la muerte de aquél, carecía de autodominio frente ella, quien lo amaba intensamente, como demostró en su poético final. Según describe Shakespeare, Cleopatra con César se viriliza, se fortalece, mientras Antonio con ella se debilita, perdía el autocontrol.
La caída catastrófica de Egipto en manos de Octavio se debió a que el general Antonio deserta del ejército en pleno combate en la batalla de Actium. La nave de Cleopatra se retira para resguardar el tesoro a bordo, él creyó que lo abandonaba y “corrió” detrás, con el caos de la flota. Luego se suicida al creer que estaba muerta, mientras ella lo esperaba escondida. Julio César valeroso, bizarro, intrépido, agavillado a traición, mantiene la entereza hasta la última puñalada. A Antonio su debilidad emocional lo destruye, destruye a su amante y al poder de ambos. Pero Tito Andrónico es la sandez política en estado puro, y pareciera que Shakespeare escribió la pieza para burlarse del personaje, arrogante, inflexible, sanguinario, engolado, que no sabe sobrevivir fuera del poder y sucumbe a su propia ineptitud.
Anthony Hopkins lo hace ver lunático y Lawrence Oliver rígido e inseguro. El más poderoso y temido general, regresa a Roma triunfante después de décadas. En la gloriosa entrada, comete un crimen monstruoso contra el hijo de una reina bárbara prisionera, Tamora. Ella implora, desesperada y de rodillas por la vida del muchacho. Pero sádicamente, Tito ordena lanzarlo vivo a la pira y lo descuartizan mientras se quema. Indiferente recibe aclamaciones. Rechaza la corona de emperador, y la cede a Saturnino, quien más tarde se enamora locamente de Tamora y se revierte la pesadilla. Ella ordena a sus hijos que violen a Lavinia, la hija de Tito, le cercenen lengua y manos. Se consuma el via crucis de la venganza. Destruido humana y políticamente, el infeliz asesina a su hija mientras exclama “¡Muere, muere Lavinia y tu vergüenza contigo/ y con tu vergüenza, la de tu padre!”.
@CarlosRaulHer
Como afirma Quentin Skinner, en 1215 ocurre en Inglaterra un suceso base de la civilización occidental y democrática: 25 barones se erigen e imponen límites al rey Juan sin Tierra, someten sus atribuciones a un marco constitucional para preservar derechos frente a su voluntad: la Carta Magna Libertatum. que le prohíbe al monarca actuar contra los súbditos o sus propiedades, o enjuiciar a alguien por su sola voluntad, con ciertas garantías para los campesinos sobre impuestos, corvées, pernadas. Nicolás de Cusa (siglo XV) escribe que todos los imperios y reinos ordenados, tienen su origen en la elección y el sometimiento del monarca a la ley. Maquiavelo y Hobbes, piensan que el poder, Leviatán, es un mal necesario contra Behemoth, la anarquía.
Dominicos y jesuitas de la Escuela de Salamanca, replantean tal esencia de lo político durante el Renacimiento. Francisco de Vittoria, Domingo de Soto, Fernando Vásquez, Francisco Suárez, Luis Molina, justifican derrocar al tirano e incluso ejecutarlo. Shakespeare, naturalmente, no utiliza categorías teóricas, pero nos presenta el poder haciendo la digestión, libertad vs tiranía y varios de los reyes que dibuja son enajenados, monstruos o ambas cosas. Durante el siglo XVII la idea de libertad recibe un recio estremecimiento con la irrupción de la teoría del poder absoluto de la monarquía. Las posiciones eran diametrales: los filósofos absolutistas pensaban que la majestas era de procedencia celestial y todo lo que hacía el rey debía obedecerse.
El término sangre azul alude a la supuesta descendencia de Cristo. Según Juan Bodino, Jacobo I, William Barclay, entre otros, la majestas está fuera del control jurisdiccional del derecho positivo. La ley es el mandato del monarca, que no comparte el poder con nadie, porque viene de Dios. Jacobo dice que sus antepasados conquistaron Escocia e Inglaterra y “es señor de toda persona que habite en (esos países) y tiene autoridad de vida y muerte sobre ellas”; quien se rebele a un rey malvado “seguramente se condenará…porque se resiste a una orden de Dios”. Ante la voluntad del Rey no existe la propiedad ni el derecho a la vida. El intenso debate promovido por Maquiavelo y luego por Hobbes sobre la naturaleza del poder explica por qué las obras políticas de Shakespeare son maquiavélicas.
Julio César, Antonio y Cleopatra, Tito Andrónico, Hamlet, Coriolano, el Rey Lear, Otelo, Ricardo III, Ricardo II, Macbeth, retratan la política, y sus fieles compañeras, la maldad y la estupidez como hacen Maquiavelo y más tarde Hobbes. Sin embargo, Shakespeare denosta a Maquiavelo, aunque deja las huellas más hondas en la cultura, en su propia obra y en la ciencia política. Según Ernest Cassirer, lo nombran más de cuatrocientas veces en la literatura isabelina. El amigo-enemigo de Shakespeare, Cristopher Marlowe, en El judío de Malta, dice que “aunque el mundo piensa que Maquiavelo ha muerto/todavía su alma flota sobre los Alpes/Yo soy Maquiavelo”. Shakespeare se hizo eco de lo que contaron los Tudor y Thomas Moro sobre sobre Ricardo III y lo hace decir…
“Soy capaz de añadir colores al camaleón…de enviar a la escuela al sanguinario Maquiavelo”. Shakespeare escribe a Ricardo contrahecho (que no lo era) aunque si posiblemente tan malvado, un monstruo sin escrúpulos, criminal atroz, satánico. Ricardo confabula para ahogar a su hermano, duque de Clarence, en un tonel de vino. Más tarde hace que a sus propios sobrinos, niños príncipes, se los trague la Torre de Londres. Seduce a una mujer en las exequias de su marido, a quien el mismo había asesinado. Las entrañas de la política, bestial y humana, sublime y rastrera, se inmortalizan, y escanea sicológica y moralmente al tirano megalómano, sanguinario, seguro de su invulnerabilidad.
Conviene leer juntas Julio César y Antonio y Cleopatra, porque analiza personalidades diferentes manejan pasiones desatadas que desintegran poder y vidas. César y Antonio estuvieron en la cima y en distintos momentos poseyeron la misma mágica mujer, que arrebataba por su sensualidad, magnetismo, talento e integridad. César, dueño del mundo murió como un león en una alevosa trampa de su hijastro. Temerario ante las amenazas enfrentó los idus de marzo (“César no se quedará en casa hoy por miedo/ César es más peligroso que el peligro”). Shakespeare va a lo insondable y por eso Harold Bloom lo llama “inventor de lo humano” (La invención de lo humano titula su monumental estudio sobre el bardo).
La fuerza de carácter de César le permitió mantener con la irresistible reina egipcia una relación en la que ella lo amó con coraje y entrega suficientes para abandonar su reino y mudarse a Roma, donde Calfurnia, la esposa, podía hacerla asesinar. César nunca puso en peligro la estabilidad de Roma por ella ni por nada. Cleopatra acató, admiró y reconoció a César como su hombre y el jefe invencible, al que ni ella ni nadie podían manejar. Antonio, por el contrario, con quien se juntó a la muerte de aquél, carecía de autodominio frente ella, quien lo amaba intensamente, como demostró en su poético final. Según describe Shakespeare, Cleopatra con César se viriliza, se fortalece, mientras Antonio con ella se debilita, perdía el autocontrol.
La caída catastrófica de Egipto en manos de Octavio se debió a que el general Antonio deserta del ejército en pleno combate en la batalla de Actium. La nave de Cleopatra se retira para resguardar el tesoro a bordo, él creyó que lo abandonaba y “corrió” detrás, con el caos de la flota. Luego se suicida al creer que estaba muerta, mientras ella lo esperaba escondida. Julio César valeroso, bizarro, intrépido, agavillado a traición, mantiene la entereza hasta la última puñalada. A Antonio su debilidad emocional lo destruye, destruye a su amante y al poder de ambos. Pero Tito Andrónico es la sandez política en estado puro, y pareciera que Shakespeare escribió la pieza para burlarse del personaje, arrogante, inflexible, sanguinario, engolado, que no sabe sobrevivir fuera del poder y sucumbe a su propia ineptitud.
Anthony Hopkins lo hace ver lunático y Lawrence Oliver rígido e inseguro. El más poderoso y temido general, regresa a Roma triunfante después de décadas. En la gloriosa entrada, comete un crimen monstruoso contra el hijo de una reina bárbara prisionera, Tamora. Ella implora, desesperada y de rodillas por la vida del muchacho. Pero sádicamente, Tito ordena lanzarlo vivo a la pira y lo descuartizan mientras se quema. Indiferente recibe aclamaciones. Rechaza la corona de emperador, y la cede a Saturnino, quien más tarde se enamora locamente de Tamora y se revierte la pesadilla. Ella ordena a sus hijos que violen a Lavinia, la hija de Tito, le cercenen lengua y manos. Se consuma el via crucis de la venganza. Destruido humana y políticamente, el infeliz asesina a su hija mientras exclama “¡Muere, muere Lavinia y tu vergüenza contigo/ y con tu vergüenza, la de tu padre!”.
@CarlosRaulHer
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones