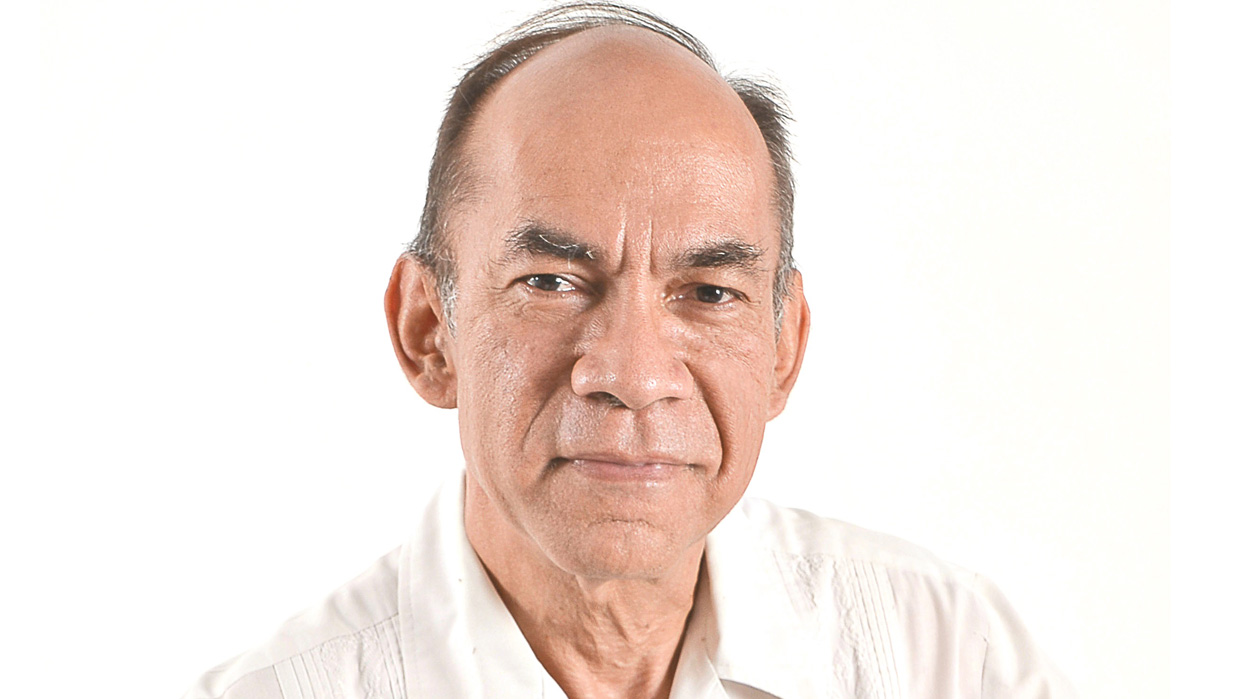Sucre en la casa de un poeta
Sigue siendo esta casa por haber nacido y vivido en ella en sus primeros años Andrés Eloy Blanco y los suyos, un templo de virtud, de afectos, de bondad, de respeto y señalada gentileza
La casa de un poeta, la casa de este en particular, la casa de la infancia: ¿qué hay en esta casa inmensa, de viejo patio colonial, de salones y cuartos, de un parral que aún florece en la cual, en toda ella, desde que entramos hasta que salimos la belleza se transforma en poesía?
Casa de Andrés Eloy Blanco en Cumaná que un día describiera y recordara ya célebre su nombre en el mundo hispano como en aquella noche madrileña, fría y distante del hogar, lejos del recuerdo de estas estancias, de su luz, de su olor, de su paz, lejos de sus sitios predilectos de la infancia, en especial la biblioteca: “con los tomos de la naturaleza”, aquel lugar ensoñador donde la poesía empezó a formar en lo íntimo del ser lo que fue en otros lugares su poesía juvenil, “libre” y señora, “sin críticos”, y sus versos iban y venían por todas partes alegres y sonoros, perfectos, a juicio de su madre que los escuchaba sonreída y orgullosa al saber, al descubrir como lo hizo, que tenía un poeta, que es en buena medida tenerlo todo: un buen hijo de alma pura, de alma noble, de alma grande, una inteligencia superior y cordial, apasionada y solidaria, una presencia incomparable en la vida venezolana.
Imagino al poeta niño bajo este parral, entre ese jardín de flores y de frutos, juguetón, divertido, obediente cuando era preciso, callado a la hora de escuchar, escribir y aprender las lecciones primeras del hogar y el maestro, reflexivo, sereno, observador; el padre médico sabio, generoso y dispuesto; la madre buena, dulce, amable, de la que un día recordó AEB: “sus mejillas de manzana”.
Casa de Andrés Eloy Blanco en Cumaná que un día describiera y recordara ya célebre su nombre en el mundo hispano como en aquella noche madrileña, fría y distante del hogar, lejos del recuerdo de estas estancias, de su luz, de su olor, de su paz, lejos de sus sitios predilectos de la infancia, en especial la biblioteca: “con los tomos de la naturaleza”, aquel lugar ensoñador donde la poesía empezó a formar en lo íntimo del ser lo que fue en otros lugares su poesía juvenil, “libre” y señora, “sin críticos”, y sus versos iban y venían por todas partes alegres y sonoros, perfectos, a juicio de su madre que los escuchaba sonreída y orgullosa al saber, al descubrir como lo hizo, que tenía un poeta, que es en buena medida tenerlo todo: un buen hijo de alma pura, de alma noble, de alma grande, una inteligencia superior y cordial, apasionada y solidaria, una presencia incomparable en la vida venezolana.
Imagino al poeta niño bajo este parral, entre ese jardín de flores y de frutos, juguetón, divertido, obediente cuando era preciso, callado a la hora de escuchar, escribir y aprender las lecciones primeras del hogar y el maestro, reflexivo, sereno, observador; el padre médico sabio, generoso y dispuesto; la madre buena, dulce, amable, de la que un día recordó AEB: “sus mejillas de manzana”.
El poeta y su casa nos saluda, nos recibe, nos acoge, con afecto oriental, cumanés abierto y generoso; su familia nos saluda, nos invita pasar, entramos al recibo, percibimos en el habla, los gestos y las atenciones la fina educación de las señoras y la caballerosidad y rectitud de los señores. El niño juega, el niño observa.
Era esta casa principal un sitio donde tantas veces llegaría la angustia del enfermo quien al poco rato salía de ella aliviado y recompuesto gracias a la ciencia doctoral de don Luis Felipe.
Sigue siendo esta casa por haber nacido y vivido en ella en sus primeros años Andrés Eloy Blanco y los suyos, un templo de virtud, de afectos, de bondad, de respeto y señalada gentileza, donde recibió sus primeras impresiones el futuro poeta que habitó en ella, y quien supo añadir más adelante a la belleza de su poesía, romántica, “floral”, al inicio, como el mismo decía, la angustia de una época terrible, en el peor momento de la venezolana acosada la patria sometida por una dictadura cruel, una de tantas, una más en nuestra historia injusta, de nuestra historia triste.
Sí, porque en la historia de esta casa tuvo sitio admirable además de los cimientos de una vida, de alguna manera además de su futura poesía, la dignidad venezolana y el derecho de los hombres a sus garantías ciudadanas, a sus libertades, porque en la presencia cumanesa ante la historia ¡cuánto hay de virtud ejemplar, de lucha heroica, de pensamiento y acción, de elevado patriotismo y sacrificio, que bien puede sintetizarse en la vida ejemplar de tantos hombres y mujeres que podemos citar y recordar en esta noble casa llena de presencias, en alta voz para que todos sepan con acento vibrante y categórico, el nombre glorioso de Antonio José de Sucre.
Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho, el hijo glorioso de Cumaná, el que llevó al Perú su estandarte, su nombre, el sublime recuerdo porque su pueblo éste, su patria nativa ésta, su ciudad añorada “nunca se apartó de su corazón”, y en todas partes honró lo que significaba ser cumanés, ser oriental, lo que significa y significará por siempre ser venezolano. “¡Ay Cumaná quien te viera!”, tal y como nos cuenta la leyenda se cantó en el propio campo inmortal aquel 09 de diciembre de 1824, en la Pampa de Quinua, donde se decidió la suerte americana.
Imagino el futuro poeta, al niño escuchando y aprendiendo las primeras historias sobre Mariscal de Ayacucho. Muy seguramente sí pudiésemos hurgar aquí entre los libros de su biblioteca preferida encontraríamos aquella biografía sobre Sucre que publicó en 1895 don Laureano Villanueva. y que pudo haber sido parte de los textos de su padre.
¡Ahhh…y la estatua, la estatua… el Mariscal a caballo, el Mariscal y el paseo el domingo, la misa en la iglesia y el Mariscal…! La estatua, el caballo en la plaza, la juventud gloriosa que mira más allá a un mundo liberado por él desde la tierra suya y de sus ancestros: la tierra de los Sucre que un día comenzaron su andar en el lejano señorío con el Marqués de Preux, don Carlos Adrían, Teniente Coronel de España, y con los Alcalá, de profunda raíz cumanesa, descendientes del hidalgo Garci Pérez Rendón y Sarmiento, uno de los conquistadores del oriente, quien a su vez provenía del caballero Garci Pérez, vencedor de los moros en 1291 ante el don Sancho IV, “el bravo”, sorprendido en el sitio por su arrojo y determinación.
El niño y el joven Andrés Eloy que imaginó y estudio seguramente los episodios de batallas haciendo realidad las victorias del héroe a caballo, el Mariscal de Ayacucho que campeaba en hazañas pero sobre el cual adquirió más adelante la plena comprensión de su estatura en su concepto humano como hombre y ciudadano, al advertir como lo hizo Andrés Eloy Blanco en Antonio José de Sucre, el categórico ejemplo del honor militar puesto al servicio de los derechos de los pueblos, del respeto y reconocimiento a los derechos ciudadanos, la espada que no sostuvo tiranías ni opresiones, la espada bien portada como soldado valeroso que no ofendió constituciones y no amparó la violencia contra una Nación.
Esa dimensión íntegra, completa, cabal, trascendente en su alcance histórico ante los siglos y los pueblos sobre el Mariscal Sucre, la apreció nuestro poeta quien expresó en un admirable discurso que el Mariscal, su Mariscal, nuestro Mariscal era: “el más digno para gastarle bronce”.
¡Las estatuas, las estatuas de piedra inconmovible, las estatuas de bronce perpetuas, las estatuas de marfil…!. No eran precisamente esas las que AEB reconocía para contener y comprender en ellas la imagen auténtica de un grande hombre dispuesto a sostener la honra de los pueblos. Estatua fría, estatua impuesta, estatua muda, estatua sorda, estatua que no mira a los hombres no era para él la que representaba una enseñanza, una lección auténtica, un llamamiento de la patria.
Así como en México, en el tiempo final de su destierro, buscaba ver junto a los suyos la estatua viva de Bolívar, una vez ante ella, pronunció uno de sus más célebres discursos señalando ese día ante aquel: “santo México”, mientras pensaba en su: “patria lejana”, que: “la función de la estatua ha de ser una función de vida” en la cual: “el pueblo comienza a colaborar con el escultor”.
Así como nos proponía entonces el poeta representar a un Libertador “accesible, comunicativo, humano”, un “Bolívar desmontado” del caballo y del pedestal: ¿No aspiraba lo mismo el poeta ante la egregia presencia de la estatua ecuestre de nuestro Mariscal?
No lo dudemos señores, no lo dudemos… es el mandato de su vida, de su existencia ciudadana, de su conciencia intelectual, de su lección republicana, de su sentido histórico, de su lucha por la democracia.
Es la simbiosis extraordinaria que se formó para siempre entre el poeta y el Mariscal, el Mariscal y el poeta, el compromiso auténtico y definitivo entre el hombre y su pueblo.
Sucre, un héroe palpable que tal y cómo lo expresó una vez: “se eche al bolsillo las batallas y juegue con los niños de América, y Sucre caiga, y Ribas pierda el gorro colorado, y los niños sean sobre sus hombros charreteras vivas”.
Al final de sus días, al momento de rememorar la patria y despedirse, AEB recordaba a la patria cercana, íntima, auténtica, a la patria de su propia vida y a la patria de todos, la patria: “sin distingos”, “sin dolor de palabra”, “la patria como es bueno”, lo dijo, esa patria que ha padecido, esa patria que ha luchado, esa patria que no debe ser del valiente sino del hombre justo (la voz de Vargas otra vez) ante la patria contradictoria y fiera y que no debe ser, ni prevalecer, y ante la cual, cómo él y como Sucre, lo señaló el poeta: “el hijo grande se le muere afuera” al momento de enumerar como lo hizo en sus versos: “al millón de grandes, más poblada en la gloria que en la tierra”, resaltó entre ellos al inmaculado Mariscal.
¡Qué Sucre se baje otra vez de su caballo para entrar a los pueblos, para honrar a hombres, respetar a las instituciones, saludar a las corporaciones, reconocer a todos sus derechos sagrados, reconocer los mismos a nombre de Colombia, del Libertador y de él mismo: la libertad, la vida, el honor, aquellos: “principios liberales” tal y como él los denominaba, acatando y propiciando la soberanía popular y la vida feliz de las naciones!.
Así lo imaginó el poeta es su elevado verso: “La Vejez del Mariscal” escrito en 1926. Necesario es leerlo nuevamente y descubrir su mensaje extraordinario, la verdad de aquel Sucre y de ese poeta: “Yo ví una noche en sueños al Mariscal, anciano,/ -las balas de Berruecos no hicieron blanco en él.;/ Derecho, en traje negro, de pie, puesta la mano/ en el “Emilio”, tersa todavía la piel./”.
jfd599@gmail.com
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones