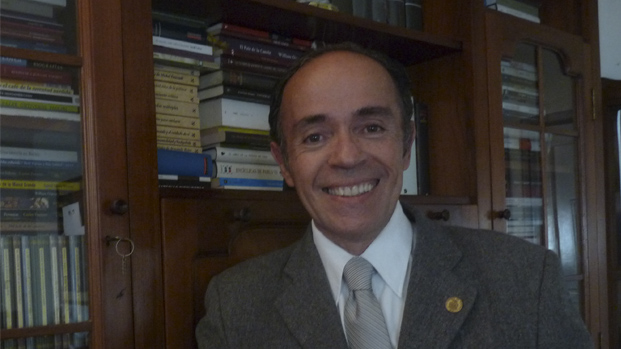El niño que llevamos dentro
Nos molesta la vida en todo su esplendor, porque el niño que nos habita nos hace recordar a cada instante que la hemos dilapidado, al acallar la voz interior que emerge de nosotros y que nos dice una y otra vez que nos extraviamos en el camino...
La vida pasa y va dejando sus huellas; se pierde por los meandros de los hechos que nos marcaron en el ayer, pero que también nos afectan en el ahora. Vamos acumulando experiencia, y ese trajinar se consolida hasta el punto de petrificar el ser, olvidándonos de lo que fuimos, guardando en los baúles todo aquello que significó algo importante y trascendente, pero que hoy nada nos dice. La cultura incide, y bastante, moldeando lo que somos, sacrificando sentimientos y emociones, que al parecer resultan inauditas en la etapa de la adultez, y que ocultamos para que no nos delaten y puedan así afectar la imagen que mostramos impertérritos al mundo.
Sin embargo, todos llevamos muy dentro el niño que fuimos, es nuestro fiel compañero de camino, aflora sin pedir permiso en cada momento, y nos dice que todo podría ser distinto. Asumimos nuestras circunstancias a rajatabla, con mirada severa, como si la vida la pudiéramos explicar siempre desde la razón. Y no es así. Los ojos del niño que fuimos ven el mundo con otro cristal, y pugnan desde los más profundos intersticios por mostrarse y hacernos ver otras realidades ocultas a nuestra visión sesgada y prejuiciada.
Esa poética del existir de la que nos hablan muchos autores, solo es posible si dejamos pasar el niño que aflora, que siente, que palpita y grita con sus voces frente a los desafíos del existir. Todo sería menos traumático y la experiencia menos dolorosa, si percibiéramos tonalidades y claroscuros en lugar de antagonismos. La vida bulle a cada instante, pero es nuestra visión la que nos oculta sus portentos, y nos priva de la posibilidad del verdadero disfrute de los momentos y de esos milagros que se nos entregan sin más.
La poética del existir solo es posible desde la mirada del niño que nos habita, que salta cuando menos lo pensamos, que se nos muestra en toda su completitud, pero que acallamos por vergüenza. El extasiarnos frente a un hermoso amanecer, descubrir sus tonalidades, emocionarnos frente a su inaudita belleza, es parte de nuestro propio desafío como adultos, que hemos unidimensionalizado la experiencia hasta hacerla parte de la rutina. Perdimos nuestra capacidad de asombro, de impactarnos ante lo sencillo, de indagar más allá de lo aparente, en donde se hallan las respuestas a muchas de nuestras interrogantes.
Todo es una complejidad, es cierto, pero ello no implica que sea una complicación. Nuestra vida es el cruce de variables y de eventos que nos colocan en el sitio y en la hora, y todo lo vivimos como parte del decorado sin que nos detengamos un instante a reflexionar en la magnitud de ese milagro. Es definitivamente nuestra mirada la que luce sesgada frente a los desafíos del día a día. Y esa mirada solo es posible si rescatamos de nuestra interioridad ese niño que nunca se ha ido, que siempre ha querido manifestarse, que está en permanente asombro, pero que silenciamos para que no nos delate y muestre al mundo nuestro verdadero rostro.
El niño es curioso, siempre pregunta e indaga, quiere vivir a plenitud cada momento, y no perderse así del portento que lo interpela a cada instante. Los adultos damos por hecho todo aquello, creemos que nos la sabemos todas, que tenemos las respuestas (siempre prefabricadas) a cada cosa, pero en el ínterin nos perdemos de lo más sublime, y obviamos a la naturaleza que a cada paso nos obsequia un detalle, y dejamos para después el disfrute de todo, postergando así la propia vida para un día que quizá nunca llegue.
Muchos somos muertos vivientes, que llevamos a cuestas nuestro ahora, que olvidamos hace tiempo lo que significa sentir lo que el mundo nos entrega a cambio de nada. Nos molestan las risas y los gritos de los niños, la serena placidez de un árbol cuyos frutos caen en nuestro jardín, el ladrido de un perro, el rayo de sol que entra furtivo a nuestro espacio y nos enceguece, la lluvia que baña la tierra, el calor que nos desentumece, los sonidos de la vida que están ahí pero que casi nunca escuchamos porque estamos ocupados en cosas muy “importantes”.
Nos molesta la vida en todo su esplendor, porque el niño que nos habita nos hace recordar a cada instante que la hemos dilapidado, al acallar la voz interior que emerge de nosotros y que nos dice una y otra vez que nos extraviamos en el camino, que echamos por la borda años y años a la espera de algo que siempre estuvo frente a nosotros, pero que no supimos identificar por la tozudez y la soberbia.
La vida siempre estuvo ahí, entrándonos por los sentidos, pero desde la “razón” (o desde el desvarío, ya ni importa) cerramos con llave nuestras puertas. Cuando nos percatamos del inexorable paso del tiempo, cuando vemos nuestras sienes marchitas y sentimos nuestros pies cansados, es cuando reaccionamos y descubrimos, no sin asombro ni espanto, nuestra ceguera y estupidez. Es así como el niño que yace en cada uno sale entonces a nuestro encuentro, nos toma de la mano y nos invita a recoger los pasos, a saldar nuestra deuda con el portento de la existencia y así abrir nuestros sentidos para que el mundo entre en nosotros y nos reconozcamos en él.
rigilo99@gmail.com
Sin embargo, todos llevamos muy dentro el niño que fuimos, es nuestro fiel compañero de camino, aflora sin pedir permiso en cada momento, y nos dice que todo podría ser distinto. Asumimos nuestras circunstancias a rajatabla, con mirada severa, como si la vida la pudiéramos explicar siempre desde la razón. Y no es así. Los ojos del niño que fuimos ven el mundo con otro cristal, y pugnan desde los más profundos intersticios por mostrarse y hacernos ver otras realidades ocultas a nuestra visión sesgada y prejuiciada.
Esa poética del existir de la que nos hablan muchos autores, solo es posible si dejamos pasar el niño que aflora, que siente, que palpita y grita con sus voces frente a los desafíos del existir. Todo sería menos traumático y la experiencia menos dolorosa, si percibiéramos tonalidades y claroscuros en lugar de antagonismos. La vida bulle a cada instante, pero es nuestra visión la que nos oculta sus portentos, y nos priva de la posibilidad del verdadero disfrute de los momentos y de esos milagros que se nos entregan sin más.
La poética del existir solo es posible desde la mirada del niño que nos habita, que salta cuando menos lo pensamos, que se nos muestra en toda su completitud, pero que acallamos por vergüenza. El extasiarnos frente a un hermoso amanecer, descubrir sus tonalidades, emocionarnos frente a su inaudita belleza, es parte de nuestro propio desafío como adultos, que hemos unidimensionalizado la experiencia hasta hacerla parte de la rutina. Perdimos nuestra capacidad de asombro, de impactarnos ante lo sencillo, de indagar más allá de lo aparente, en donde se hallan las respuestas a muchas de nuestras interrogantes.
Todo es una complejidad, es cierto, pero ello no implica que sea una complicación. Nuestra vida es el cruce de variables y de eventos que nos colocan en el sitio y en la hora, y todo lo vivimos como parte del decorado sin que nos detengamos un instante a reflexionar en la magnitud de ese milagro. Es definitivamente nuestra mirada la que luce sesgada frente a los desafíos del día a día. Y esa mirada solo es posible si rescatamos de nuestra interioridad ese niño que nunca se ha ido, que siempre ha querido manifestarse, que está en permanente asombro, pero que silenciamos para que no nos delate y muestre al mundo nuestro verdadero rostro.
El niño es curioso, siempre pregunta e indaga, quiere vivir a plenitud cada momento, y no perderse así del portento que lo interpela a cada instante. Los adultos damos por hecho todo aquello, creemos que nos la sabemos todas, que tenemos las respuestas (siempre prefabricadas) a cada cosa, pero en el ínterin nos perdemos de lo más sublime, y obviamos a la naturaleza que a cada paso nos obsequia un detalle, y dejamos para después el disfrute de todo, postergando así la propia vida para un día que quizá nunca llegue.
Muchos somos muertos vivientes, que llevamos a cuestas nuestro ahora, que olvidamos hace tiempo lo que significa sentir lo que el mundo nos entrega a cambio de nada. Nos molestan las risas y los gritos de los niños, la serena placidez de un árbol cuyos frutos caen en nuestro jardín, el ladrido de un perro, el rayo de sol que entra furtivo a nuestro espacio y nos enceguece, la lluvia que baña la tierra, el calor que nos desentumece, los sonidos de la vida que están ahí pero que casi nunca escuchamos porque estamos ocupados en cosas muy “importantes”.
Nos molesta la vida en todo su esplendor, porque el niño que nos habita nos hace recordar a cada instante que la hemos dilapidado, al acallar la voz interior que emerge de nosotros y que nos dice una y otra vez que nos extraviamos en el camino, que echamos por la borda años y años a la espera de algo que siempre estuvo frente a nosotros, pero que no supimos identificar por la tozudez y la soberbia.
La vida siempre estuvo ahí, entrándonos por los sentidos, pero desde la “razón” (o desde el desvarío, ya ni importa) cerramos con llave nuestras puertas. Cuando nos percatamos del inexorable paso del tiempo, cuando vemos nuestras sienes marchitas y sentimos nuestros pies cansados, es cuando reaccionamos y descubrimos, no sin asombro ni espanto, nuestra ceguera y estupidez. Es así como el niño que yace en cada uno sale entonces a nuestro encuentro, nos toma de la mano y nos invita a recoger los pasos, a saldar nuestra deuda con el portento de la existencia y así abrir nuestros sentidos para que el mundo entre en nosotros y nos reconozcamos en él.
rigilo99@gmail.com
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones